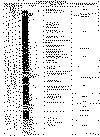REGIÓN DE LA CUENCA NEUQUINA AL NORTE DE LA DORSAL DE HUINCUL
SECTOR NORTE: Ubicado al sur del Río Barrancas. Se reconocen importantes afloramientos del Patagonídico en el flanco sur y este de la Cordillera del Viento. También en la zona de Pampa Tril y la Yesera del Tromen. En el flanco sur de la Cordillera del Viento, el Ao. Chacay Melehue expone una secuencia que incluye al Precuyano y una interesante sección del Grupo Cuyo.
PAMPA TRIL, VEGA DE LA VERANADA, YESERA DEL TROMEN
SECTOR CENTRAL: Ubicado entre Chos Malal y Los Chihuidos. Se reconocen importantes afloramientos en la zona de Chos Malal, Puerta Curaco, Balsa Huitrin. Hay buenos afloramientos al oeste de Loncopue, Co. Mullichinco, Chorriaca.

SECTOR SUR: Ubicado entre Los Chihuidos y la Dorsal de Hincul. Se reconocen importantes afloramientos en la zona de Bajada del Agrio, Mallín de Icalma, La Atravesada, Puente Picún Leufu, Sierra de la Vaca Muerta, Covunco.
Sierra de la Vaca Muerta
Detalle S. de la Vaca Muerta
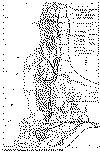 Esquema general de afloramientos
Esquema general de afloramientos  Patagonidico
al N de la Dorsal
Patagonidico
al N de la Dorsal Columna generalizada Cuenca Neuquina
Columna generalizada Cuenca Neuquina Distribucion
de facies de la Fm. Lotena
Distribucion
de facies de la Fm. Lotena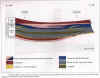 Corte
N-S mostrando organización Gr. Lotena
Corte
N-S mostrando organización Gr. Lotena Esquema
sedimentario de la Fm. Lotena
Esquema
sedimentario de la Fm. Lotena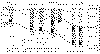 Configuración
Gr. Lotena
Configuración
Gr. Lotena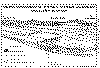 Configuración
Gr. Mendoza
Configuración
Gr. MendozaGRUPO CUYO
Formación Los Molles
Está compuesta en su mayor parte por lutitas negras y grises con pirita finamente distribuida con proporciones subordinadas de areniscas micáceas y limolitas de tonalidades castaño-amarillentas y calizas y margas grises. Un rasgo saliente de la sedimentación de la Formación Los Molles está dado por numerosos niveles arenosos hoy en día interpretados como de origen turbidítico, presentes en la región del arroyo Carreri y áreas cercanas. Estas areniscas de tonalidades castaño claras a ocráceas, muestran grano casi siempre fino y regular, más raramente grueso, y sólo excepcionalmente se observan niveles conglomerádicos, siempre con un patrón de sedimentación grano y estrato decreciente.
La alternancia de paquetes arenosos dentro de los pelíticos configura una sedimentación de alta ciclicidad y confieren a los depósitos un aspecto bandeado muy característico. En ellas se reconocen procesos de tracción decantación y frecuentes secuencias de Bouma, aunque en la mayoría de los casos faltando alguno de sus términos. El espesor de la Formación Los Molles en el sector del arroyo de Los Toldos donde se sobrepone a la Formación Chachil y su techo constituido por la Formación Lajas en el área del cruce de la ruta provincial 13 sobre el arroyo Carreri, asciende a 1.100 metros.
Esta unidad en la región ha arrojado muy escasos restos fósiles, consistentes en briznas vegetales y bivalvos del género Bositra. No obstante, en la falda oeste del cerro Carreri, Lambert (1956) halló concreciones subesféricas sueltas que contienen restos de amonites en los que en su momento el Dr. P. Maubege determinó Pleydellia, Frechiella sp. nov., Cotteswoldia y Sphaeroceras, géneros cuyos rangos oscilan entre el Toarciano y el Bajociano.
El contenido fosilífero de las sedimentitas mayormente pelíticas de la Formación Los Molles, alternadas con areniscas y limolitas subordinadas, indican una depositación en ambiente marino. Se interpreta que los afloramientos que se hallan en elárea del arroyo Carreri representan ambientes de prodelta, donde se desarrollan frecuentes depósitos arenosos que son el resultado de intermitentes flujo turbidíticos, cada vez más frecuentes hacia la parte superior de la unidad, que pasa luego transicionalmente a ambiente de near-shore en correspondencia con la depositación de la Formación Lajas. La gran cantidad de pirita finamente diseminada y abundantes restos vegetales indican que el ambiente marino fue restringido y de naturaleza anóxica, relativamente poco profundo, a pesar del gran desarrollo de pelitas existente, estas últimas acumuladas a expensas de una importante subsidencia producto de un proceso extensional. Estas circunstancias han determinado que los restos fósiles presentes en la unidad sean escasos en comparación con los que se han hallado en otras áreas vecinas en la misma unidad, donde predominan facies de off shore. Niveles equiparables en ambiente con los aquí descriptos fueron estudiados en detalle por Mutti et al. (1994) en la región de las cabeceras del río Catán Lil, donde Turner (1965 a) los incluyera en su Formación Jardinera.
Formación Lajas
La Litología dominante está compuesta por areniscas
grises de grano fino a grueso, con cemento calcáreo,
con laminación paralela y entrecruzada, con
bancos de escasos centímetros hasta 10 m de potencia,
con excelentes desarrollos en algunos sectores de
barras litorales. Existen intercalaciones
de conglomerados, coquinas, limolitas, lutitas y tufitas
así como numerosas capas lenticulares delgadas de
lignitos y arcillas carbonosas. Las coquinas son de color
chocolate, poseen matriz arenosa gruesa, siendo
muy abundantes en la parte inferior y media de la
unidad. La presencia de tufitas se incrementa hacia su
parte superior. En conjunto, predominan los colores
amarillentos, verdosos y rojizos. Contiene troncos deárboles silicificados, corales, gasterópodos y bivalvos
de conchilla gruesa. El espesor de la Formación Lajas
en el arroyo Covunco alcanza los 680 m, en tanto que
en el arroyo Mulichinco el espesor estimado para esta
unidad es de 550 metros.
Con la Formación Lajas comienza un proceso
de gradual retracción del nivel del mar, reflejado en
sus depósitos de areniscas costeras, con una fauna
de invertebrados marinos de aguas templado-cálidas,
la mayoría de ellos bivalvos con desarrollo de conchilla
gruesa, gasterópodos y corales aunque no tan abundantes
como en la región de Picún Leufú.
Entre los bivalvos de la región de la sierra de Vaca
Muerta se han mencionado Ctenostreon chilense
Philippi, Modiolus imbricatus (Sowerby), Modiolus
contortus Gottsche, Arcomya elongata d’Orbigny,
Isognomon americanus (Forbes), Gervilliaria
leufuensis (Weaver), Ctenostreon neuquensis Weaver,
Chlamys sp. y Amussium sp. (véase Weaver,
1931).
Estos pelecípodos están situados en coquinas
con matriz arenosa gruesa, de color chocolate, las
que son reconocidas en la parte inferior y media de
la unidad. Precisamente, allí abundan también los bivalvos
trigónidos, la mayoría de ellos estudiados por
Lambert (1944) y Leanza (1993), entre los que pueden
citarse Trigonia corderoi Lambert, T. mollesensis
Lambert, Neuquenitrigonia huenickeni (Leanza y
Garate), Scaphorella leanzai (Lambert),
Andivaugonia radixscripta (Lambert) y A.
covuncoensis (Lambert). Entre los más significativos
gasterópodos puede citarse a Natica aff. N.
catanlilensis Weaver, Nerinea cf. N. decorata Piette
y Cerithium sp. (véase Weaver, 1931). Morsc (1991, 1995) describió y/o revisó la taxonomía de
numerosos corales scleractínidos presentes en la Formación
Lajas, entre los que se encuentran
Araucanastrea minuscula Morsch, A. majuscula
Morsch, Garateastrea bardanegrensis Morsch,
Kobyastrea louisae Morsch, Pseudocoeniopsis cf.
wintoni (Wells), Cyathophylliopsis delabechei Milne
Edwards y Haime, Neuquinosmilia gerthi Morsch,
N. lospozonensis Morsch Complexastreopsis
caracolensis (Steinmann), C. sp., Mapucheastrea
andina Morsch, Astraea cf. fungiformis Negus y
Beauvais, Stephanastraea ramulifera (Etallon),“Convexastrea” weaveri Gerth y Montlivaltia koby
Beauvais.
Volkheimer (1978) ofreció una pormenorizada lista
de las especies de palinomorfos hallados en la Formación
Lajas, entre las que se destacan Microcachrydites
castellanosi Menéndez, Equisetosporites
menendezi Volkheimer, Cycadopites
punctuatus Volkheimer, Osmundacites diazi
Volkheimer e Ischyosporites volkheimeri Filatoff.
Quattrocchio et al. (1996 a y b) ofrecieron una
zonación palinológica de ésta y otras unidades del
Jurásico de la región considerada. También de la Formación
Lajas procede una interesante tafoflora anteriormente
asignada a la Formación Lotena lato sensu,
entre la que se reconocen Dictyophylum,
Cladophlebis, Sphenopteris, Sagenopteris, Otozamites,
Ptilophylum, Dictyozamites y Williamsonia
(Archangelsky, 1978).
La Formación Lajas comienza con condiciones
marinas litorales representadas por cuerpos arenosos
que muestran facies intermareales y submareales con
características estructuras sedimentarias (sigmoides,
estratificación flaser, hering-bone, etc.). Seguidamente
se forman depósitos representativos de un período
fluvial deltaico que fuera estudiado con detalle por
Gulisano y Hinterwimmer (1986) en la región del
puesto Seguel, sobre el flanco norte del anticlinal del
Picún Leufú. Rosenfeld y Volkheimer (1979) también
investigaron el ambiente de depositación de la
Formación Lajas en el área de Chacaicó (Hoja Picún
Leufú), concluyendo que en su parte basal se desarrolla
un típico ambiente de delta.
La Formación Lajas se extiende desde Piedra del Águila hacia el norte con una superficie basal de progradación sobre la Formación Los Molles, perdiendo paulatinamente espesor y desaparecer totalmente hacia el interior de la cuenca, tal como puede observarse en Chacay Melehue. El contacto basal con la Formación Los Molles es transicional y de marcado diacronismo, produciéndose un enarenamiento gradual con tendencia grano- y estratocreciente, y una disminución manifiesta de la facies pelítica propia de la unidad infrastante. El contacto cuspidal con la Formación Tábanos es también de corte transicional.
Edad y correlaciones
La posición estratigráfica de esta unidad comprendida
entre la Formación Los Molles con amonites
del Bajociano inferior y la Formación Lotena con
amonites del Calloviano medio, permite precisar su
edad entre el Bajociano inferior tardío y el Calloviano
inferior (véase Riccardi, 1993).
La Formación Lajas se correlaciona en subsuelo
con la Serie o Formación Barda Negra (Digregorio,
1972).
Formación Tábanos
El afloramiento más austral de la Formación Tábanos en la Cuenca Neuquina se halla en al perfil del arroyo Covunco, pocos metros aguas arriba del puente de la ruta nacional 22. Desde allí hacia el norte se extiende en la región de la sierra de Vaca Muerta a media falda del cerro Manzano Grande, desapareciendo poco antes de llegar al Mallín de la Cueva, tanto como en el pie austral del cordón de Curymil. En el área de mina La Rosita, distante 5 km al este de Loncopué, fue estudiada por Leanza y Brodtkorb (1990).
En la base está conformada por densos paquetes de calcáreos yesosos blanco grisáceos, a los que se le sobrepone una capa con presencia de nódulos blancos de yeso implantados en una masa calcárea de color gris (marmolina de los lugareños), con estratificación irregular poco definida. Donde disminuye el contenido de yeso se desarrollan bancos de calizas macizas de color gris oscuro y niveles de brecha calcárea intraformacional. El espesor en el perfil del cerro Manzano Grande alcanza entre los 5 y 35 m de espesor, en tanto que en el área del arroyo Mulichinco la misma unidad llega a los 20 metros. Se vinculan a la Formación Tábanos en la mina La Rosita, 5 km al este de Loncopué, yacimientos estratoligados de baritina (Leanza y Brodtkorb, 1990), en tanto que en el cordón de Curymil se conocen depósitos de baritina y celestina.
En el área del arroyo Mulichinco, Leanza y Brodtkorb (1990) han mencionado en esta unidad matas algales reemplazadas por carbonato de calcio, las que señalan total ausencia de sedimentación clástica. La Formación Tábanos fue depositada en un ambiente de evaporitas de centro de cuenca en un contexto hipersalino marino somero con algunas periódicas exposiciones subaéreas. Se infiere que en la base de esta unidad existe un límite de secuencia relacionado con una acentuación de la somerización de la cuenca ya iniciada con la depositación de la Formación Lajas, que produce como resultado una virtual desecación de la cuenca.
En el área del cerro Manzano Grande y en el Mallín del Rubio se apoya en concordancia sobre areniscas castaño rojizas sobrepuestas a otras verdosas de la Formación Lajas y es cubierta en discordancia por depósitos areniscosos gris verdosos de la Formación Lotena. En el área del arroyo Mulichinco, se observan las mismas relaciones estratigráficas, aunque allí la Formación Lotena muestra en su base potentes mantos de conglomerados.
La Formación Tábanos fue atribuida al Calloviano inferior y/o Bathoniano (Groeber et al., 1953), al Bathoniano (Stipanicic, 1966) y al Bajociano superior (Stipanicic, 1969). Actualmente se la asigna, teniendo en cuenta la presencia de amonites del Calloviano medio en la Formación Lotena que la sucede en discordancia, al Calloviano inferior (véase Westermann, 1967; Dellapé et al., 1979).
Formación Lotena
Esta unidad formacional fue establecida originalmente por Weaver (1931:41), derivando su nombre del cerro Lotena, atribuyéndola en ese entonces al lapso lusitano-kimmeridgiano. Leanza (en Herrero Ducloux y Leanza, 1943) demostró las erróneas determinaciones de Weaver de «Virgatosphinctes» patagoniensis Weaver y «V.» leufuensis Weaver, los que fueron asignados al género Reineckeia Bayle [= Rehmannia (Loczyceras) en Riccardi y Westermann, 1991], fijando en consecuencia por primera vez la edad calloviana del conjunto. Dellapé et al. (1978) separaron las capas rojas que formaban parte de la vieja Formación Lotena de Weaver (1931) y las incluyeron en la Formación Challacó. La Formación Lotena, tal como actualmente se la concibe, quedó entonces reducida, en el área del arroyo Picún Leufú, a sedimentitas de naturaleza marina, con restos de amonites, ostreidos y foraminíferos de edad calloviana media a superior. Según Dellapé et al. (1978) la Formación Lotena resulta paralelizable en el centro de cuenca con las sedimentitas psefíticas comprendidas entre el tope de las evaporitas de la Formación Tábanos y la base de las calizas de la Formación La Manga. Recientemente, Damborenea (1993 a) realizó un prolijo examen de los antecedentes disponibles sobre la Formación Lotena
La Formación Lotena ha sido reconocida en el clásico afloramiento situado en la intersección
del arroyo Covunco con la ruta 22 y en el
faldeo occidental de la sierra de Vaca Muerta al pie
del cerro Manzano Grande, pudiendo ser examinada
con claridad en el perfil del cerro Manzano Guacho.
También se hallaron asomos de esta unidad al
norte de laguna Miranda, donde habían sido adjudicados
erróneamente en mapeos previos a la Formación
Tordillo (véase Lambert, 1956; Delpino et al.,
1995). A partir de esta última localidad, los afloramientos
de la Formación Lotena continúan hacia el
norte hasta interceptar al arroyo Covunco.
La Formación Lotena en el área del cerro Manzano
Grande puede dividirse litológicamente en tres
tramos bien diferenciados. La parte basal se caracteriza
por areniscas calcáreas grises y lentes de conglomerados.
El tramo intermedio está compuesto
por pelitas gris oscuras y gris verdosas. Las areniscas
posen base nítida, con frecuentes marcas de
fondo. Las capas son usualmente de carácter macizo,
aunque también existe en menor grado laminación
paralela, marcas de corriente y, en la parte superior,
estratificación convoluta. Superficies de
amalgamación entre los cuerpos arenosos también
son frecuentes. El tramo superior está integrado por
arcilitas y limolitas verdosas con la intercalación de
areniscas de grano mediano, para luego dominar en
la parte más alta los cuerpos arenosos, con geometría
estrato y granocreciente. Los únicos registros
fósiles incluyen algunos amonites y bivalvos, además
de improntas de vegetales Para esta unidad se
infiere un ambiente marino, con circulación abierta
y un fondo ubicado por debajo de la acción de olas.
El espesor de la Formación Lotena en el área del
cerro Manzano Grande puede alcanzar los 380 metros.
Los cefalópodos de la Formación Lotena fueron estudiados por Weaver (1931), Herrero Ducloux yvLeanza (1943) y Riccardi y Westermann (1991), confirmándose la presencia de Rehmannia (Loczyceras) patagoniensis (Weaver). También se conocen investigaciones sobre microfósiles realizadas por Musacchio (en Dellapé et al., 1978) y Simeoni (1994), que han permitido conocer foraminíferos con elevado grado de cosmopolitanismo, pudiendo ser bien correlacionados con otras faunas de esa edad del norte de Europa.
La base de esta unidad, de naturaleza arenosa
y localmente conglomerádica, representa un
cortejo de mar transgresivo, que descansa sobre
una discordancia de carácter regional, están ausentes
depósitos continentales de mar bajo, que
se acumulan en partes más profundas de la cuenca
(p. ej. Rahueco). A continuación se desarrolla
un intervalo pelítico dominado por capas de tormenta
acumuladas por mecanismos de sedimentación
turbidítica, infiriéndose, según los microfósiles,
una circulación abierta, con un fondo ubicado
por debajo de la acción de olas. En el tramo
superior de la unidad reaparecen facies arenosas
que corresponden a un ambiente de plataforma
marina somera.
En la región estudiada La Formación Lotena se
apoya en discordancia – en ciertos sectores con
conglomerado basal mediante – sobre la Formación
Tábanos y es cubierta paraconcordantemente por la
Formación La Manga.
La presencia de Rehmannia (Loczyceras)
patagoniensis (Weaver) [véase Weaver, 1931;
Herrero Ducloux y A. Leanza, 1943; Riccardi y
Westermann, 1991] permiten asignar a la Formación
Lotena al Calloviano medio alto. Esta unidad
engrana lateralmente con la Formación La Manga
de las regiones más profundas de la cuenca (Zavala,
1992). La Formación Chacay Melehue (Cangini, en
Digregorio, 1972:464), con la que se la ha equiparado
en algunos trabajos (Marchese, 1971; Digregorio,
1972), incluye en realidad indistintamente a términos
de la Formación Los Molles y la Formación
Lotena, unidades integrantes de grupos litoestratigráficos
diferentes, vgr, Grupos Cuyo y Lotena, por lo cual conceptualmente este nombre debe ser desechado.
Formación La Manga
Esta unidad ha sido definida formalmente por
Stipanicic (1966) adecuando el término Manguense
propuesto por Stipanicic y Mingramm (en Groeber,
1951). Si bien estos autores no designaron localidad
tipo, se entiende que la misma corresponde al curso
superior del arroyo de La Manga, afluente del Atuel
en el sur de Mendoza, donde fueron coleccionados
los fósiles asignados al Oxfordiano descriptos por
Stipanicic (1951). Esta clásica unidad del Jurásico
argentino, según el término acuñado por Burckhardt
(1900), era conocida como “Calizas azules con
Gryphaea” (véase también Groeber, 1929). Stipanicic
(1966) propuso dividir esta unidad en la “Facies
Vaca Muerta” y la “Facies La Manga”. La primera
está compuesta por espesos calcáreos duros y
densos gris azulados con corales y bancos con
Gryphaea extendiéndose en la parte oriental de la
Cuenca Neuquina, en tanto que la “Facies La Manga”
exhibe calcáreos no macizos en su parte superior
y lutitas gris oscuras en la inferior, desarrollándose
asimismo en una posición más occidental con
respecto a la anterior.
Esta unidad ha sido
descripta prolijamente por Lambert (1956) quién no
obstante, siguiendo los conceptos de su época la
describió bajo la denominación de “Caloviano”. En
la actualidad las calizas de esta unidad se explotan
como materia prima para la fabricación de cal, como
ocurre con la cantera trabajada por Riscos Bayos
S.A. La misma se encuentra 35 km al noroeste de
Zapala por la ruta nacional 22, en el perfil del Manzano
Guacho, en el tramo austral de la sierra de
Vaca Muerta. Damborenea (1993 b) ofreció una
completa revisión de los antecedentes disponibles
de esta unidad.
Esta unidad está ampliamente distribuida en el
frente occidental de la sierra de Vaca Muerta, extendiéndose
desde el Mallín de la Cueva para elevarse
gradualmente hasta alcanzar la cumbre del
cerro Manzano Grande, cuyo coronamiento constituye.
También aflora en el flanco septentrional del anticlinal de Curymil, desciende progresivamente
hasta aproximarse y aún cruzar la ruta 22 que conducea Las Lajas. Vuelve luego a aparecer al otro
lado del arroyo Covunco, en la intersección de este
curso con la ruta nacional 22, ésta es la exposición
en superficie más austral de esta unidad en la Cuenca
Neuquina. Al norte del cerro Manzano Grande,
los densos calcáreos de la Formación La Manga
están sustituidos en su papel topográfico
principal por la Formación Tordillo, conformando
por lo tanto una serie de alturas menores
antepuestas al cordón de Curymil. Al sudoeste del
cerro Mallín Quemado pasan a formar el núcleo
del anticlinal que allí se desarrolla, al tiempo que se
hunden en dirección nordeste debajo de la Formación
Auquilco.
Está formada por calizas muy duras, gris azuladas,
con concreciones de pedernal y con algunas
intercalaciones arenosas. En algunos casos las calizas
presentan notables abultamientos interpretados
como verdaderos arrecifes de corales y esponjas,
los que pueden alcanzar hasta 2 km de longitud
y 80 m altura (véase Digregorio y Uliana, 1980).
En un estudio sedimentológico, Matheos (1988) distinguió
cinco litofacies:
1) wackestone-packstone, conformando calizas con típica estratofábrica tabular, con desarrollo poco potente pero continuo y con escasos restos esqueletales; 2) boundstonecoralígeno- algáceo, constituido por organismos constructores y envolventes (corales y algas), localizada al sur del Manzano Grande; 3) mudstone tabular estratificado, compuesto por calizas micríticas con bivalvos y amonites, de gran extensión; 4) grainstone oolítico formado enteramente por ooides normales y superficiales, localizada al sur de la sierra; y 5) mudstone macizo agrietado, integrado por cuerpos lensoides micríticos con abundantes rasgos diagenéticos, presente en Mallín del Rubio.
Gulisano y Gutiérrez Pleimling (1995) dividieron a la unidad en tres tramos. El inferior corresponde a calizas (wackestone) con abundante fauna de bivalvos, corales gasterópodos y esponjas, con estratificación tabular, aunque también son macizas o con estratificación cruzada. El tramo intermedio está compuesto por areniscas macizas de grano fino a medio, que poseen un nítido contacto basal, a las que suceden calizas (packstone y wackestone) con bivalvos y corales. El tramo superior consiste en una sucesión de calizas (grains tone) constituidas por material bioclástico, oolítico y terrígeno. En la sierra de Vaca Muerta el espesor de la Formación La Manga oscila entre 10 y 120 metros.
El tramo inferior de la Formación La Manga se
interpreta que corresponde a la porción intermedia
de una rampa carbonática. El tramo medio inicialmente
fue depositado en un ambiente litoral,
gradando progresivamente a la parte intermedia o
distal de una rampa carbonática, en tanto que los
espesos paquetes de calizas (grainstones) de la parte
superior pertenecen a ambientes de plataforma externa.
En los afloramientos de la Formación La Manga en la sierra de Vaca Muerta se encontraron escasos restos de bivalvos [Gryphaea cf. calceola (Quenstedt), Lucina sp.], gasterópodos (Nerinea sp.) y corales (Actinastrea cf. pivetaui Alloit y Australoseris radialis Morsch) estos últimos descriptos por Morsch (1991). Asimismo, conviene recordar que Lambert (1956) mencionó para Cuchillo Cura restos de Perisphinctes visibles en sección en la superficie de los bancos.
En la sierra de Vaca Muerta, la Formación La
Manga se apoya transicionalmente sobre la Formación
Lotena (Digregorio y Uliana, 1980; Dellapé et
al., 1979) y es sobrepuesta paraconcordantemente
por la Formación Auquilco (Gulisano et al., 1984).
Cuando ésta falta, es cubierta discordantemente por
la Formación Tordillo. La Formación La Manga
prograda sobre la facies clástica de la Formación
Lotena, por lo que puede considerarse parcialmente
sincrónica con la parte superior de esta última
(Gulisano et al., 1984).
Esta unidad fue tenida en cuenta por mucho
tiempo como de edad calloviana (Groeber, 1918,
1929, 1933; Gerth, 1925; Lambert, 1956, el texto
de la Hoja Zapala de Lambert fue finalizado en
diciembre de 1949). Stipanicic (1951) fue el primero
en detallar una fauna de amonites encontrada en el arroyo de La Manga, la que asignó a la Zonas
de Plicatilis y Cordatum indicadoras del Oxfordiano
inferior a medio, edad que actualmente se adjudica
a la unidad. Posteriormente y a modo de confirmación
se registró el hallazgo de euricefalítidos, especialmente
en Vega de la Veranada (Neuquén) y
varias localidades de la sierra de Reyes (Mendoza),
los que fueron descriptos por Stipanicic et al.
(1976). La Formación La Manga fue incluida en el
Ciclo Chacayano por Stipanicic (1969) y se correlaciona
en subsuelo con la Formación Barda Negra
(Digregorio, 1965).
Formación Auquilco
Fue establecida por Weaver (1931:39). Si bien
este autor no mencionó una localidad tipo, se estima
que el topónimo corresponde a la laguna
Auquinco, situada unos 40 km al este de Chos
Malal, provincia del Neuquén. No obstante, el primero
en dar a conocer esta unidad en la literatura
geológica fue Schiller (1912), quién la denominó
con el término Yeso Principal, muy difundido posteriormente
gracias a los trabajos de Groeber
(1918, 1929). El mismo Groeber (1946) propuso
años más tarde llamarla Auquilcoense, consignando
la corrección del vocablo Auquinco por Auquilco,
nombre que ganó gran arraigo hasta nuestros días
y es utilizado por numerosos autores. En varias
localidades de Neuquén algunos depósitos
evaporíticos asignados previamente a la Formación
Auquilco en realidad corresponden a la Formación
Tábanos (véase Westermann, 1967;
Dellapé et al., 1979). Gulisano y Damborenea
(1993) expusieron los antecedentes de esta unidad,
recomendando que se vuelva a utilizar el nombre
Auquinco propuesto originalmente por Weaver
(1931). En nuestra área de estudio, esta unidad
ha sido descripta detalladamente por Lambert
(1956) como Yeso Principal.
Aflora en el ala oriental del anticlinal de la sierra
de Vaca Muerta, en la zona comprendida entre
el cerro Mallín Quemado al norte y un punto situado
algo al sur del Mallín de la Cueva, constituyendo
una ancha faja clara bien visible desde lejos a
media altura del faldeo noroccidental del cordón de Curymil. En el cordón de Cuchillo Curá, el yeso
asoma hasta cerca de la cota de 1.100 m, desapareciendo
allí debajo de la Formación La Manga, la
que lo cubre en discordancia por efectos tectónicos
(Lambert, 1956:32, fig. 6).
La Formación Auquilco está compuesta por
areniscas yesíferas calcáreas, calizas yesíferas y
brechas calcáreas de color gris amarillento las que
se disponen a través de un contacto abrupto sobre
la unidad infrayacente. Las calizas yesíferas exhiben
una fina laminación crenulada de tipo
criptoalgal, en tanto que las areniscas yesíferas
calcáreas poseen clastos con bordes angulosos de
caliza criptoalgal dispuestas en una matriz arenosa
de grano fino, que determinan características brechas
con un aspecto general caótico. En corta distancia
los niveles señalados son reemplazados lateralmente
por yeso con estructura nodular. Al norte
del cerro Manzano Grande, en las cercanías del
Mallín de la Cueva, la Formación Auquilco alcanza
un desarrollo importante, que supera los 60 m
de espesor.
La asociación de facies de esta unidad indica un
ambiente marino poco profundo con salinidad elevada,
donde los cuerpos evaporíticos de yeso alternan
a cortas distancias con calizas de naturaleza criptoalgal
y clásticos de grano fino. Esta litofacies implica una
virtual desecación de la cuenca.
En la sierra de Vaca Muerta, la Formación
Auquilco se dispone únicamente sobre la Formación
La Manga a través de un neto límite de secuencia,
que no obstante no debe ser considerado como una
discontinuidad de tipo regional. A su vez, es cubierta
por la Formación Tordillo mediando una discordancia
de leve angularidad y carácter regional conocida
como Araucánica.
La Formación Auquilco se asigna al Oxfordiano
superior por yacer encima de la Formación La Manga,
cuyos niveles más jóvenes son portadores en elárea de Rahueco (Chos Malal) de amonites del Oxfordiano medio (Gulisano y Gutiérrez
Pleimling, 1995). Gulisano et al. (1984), Leanza
(1992) y Leanza y Gulisano (1993) consideraron
que esta entidad engrana lateralmente con la Formación
Fortín 1° de Mayo, la que aflora en la región
meridional de la Cuenca Neuquina. Tal postura
resulta coherente si se considera que la Formación
Fortín 1º de Mayo se interpone entre las Formaciones
Lotena y Quebrada del Sapo (= Formación
Tordillo), mostrando las mismas relaciones que
la Formación Auquilco. Con el mismo nombre, esta
unidad se desarrolla en el subsuelo de la cuenca
Neuquina.
El término fue establecido por Stipanicic et al.
(1968) al substituir al Mendociano de Groeber (1946),
otorgándole el rango de Grupo. Se apoya en discordancia angular
sobre entidades más antiguas de distinta edad y es
cubierto por sedimentitas de la Formación Huitrín.
La sedimentación del Grupo Mendoza comienza en
el Kimmeridgiano sensu stricto y culmina en el
Barremiano inferior, distinguiéndose, en orden ascendente,
las Formaciones Tordillo, Vaca Muerta,
Picún Leufú, Mulichinco y Agrio.
Con respecto al límite superior del Grupo
Mendoza merecen ser efectuadas algunas consideraciones,
ya que no existe consenso generalizado
entre diferentes investigadores que se han
encargado del tema acerca de cual debería ser
adoptado. Como lo h an puntualizado Uliana et
al. (1975 b), autores como Weaver (1931), Loomis
(1940), Baldwyn (1942) o Cangini (1968), han
ubicado el pase inmediatamente por debajo del
Miembro La Tosca. Por su parte, Groeber (1946,
1953) situó el tope del Mendociano en la base del
primero de los miembros de transición que aparezca
en una determinada zona por encima de las
pelitas negras de tipo off shore de la Formación
Agrio, ya sean estos arcillo-arenosos (“Chorreadense”
por ejemplo del río Barrancas), arenosos
(“Troncosense” por ejemplo en sierra de
Reyes) o calcáreo-yesosos (“Tosquense” por ejemplo
entre Colipillli y Pichaihue). Se estima que
el criterio de Groeber es el más conveniente cuando se estudian perfiles aislados. Sin embargo,
en total coincidencia con lo expresado por
Uliana et al. (1975 b), este pase es poco práctico
para un estudio regional. De modo inverso, el
deslinde tomado por Weaver (1931) es continuo
en gran parte de la Cuenca Neuquina, pese a ser
un límite arbitrario escogido en el espesor de la
zona de transición, siendo asimismo identificable
con facilidad en las fotografías aéreas e imágenes
satelitales tanto como en los registros eléctricos
de pozos. Un tercer modelo interpretativo sobre
el deslinde entre el Mendociano y el Huitriniano
ha sido establecido por Legarreta y Boll (1982)
en el sur de Mendoza y resulta bien aplicable en
Neuquén hasta la latitud de Chorriaca. Según
Legarreta y Boll (1982), la máxima discontinuidad
de los términos huitrinianos se registra en la
base del Miembro Troncoso inferior constituido
por areniscas fluviales, el cual se asienta sobre
las calizas del Miembro Chorreado - representativo
de una rampa carbonática marina - al que sugieren
acoplar al Mendociano (véase Gutiérrez
Pleimling, 1991). Habida cuenta que este último
miembro no está representado en la Hoja Zapala,
salvo muy exiguamente en la región de Coihueco,
y que el Miembro Troncoso inferior tiene todavía
un mínimo desarrollo al norte de la latitud de Bajada
del Agrio, se considera en este estudio a la
base del Miembro La Tosca (de la Formación
Huitrín) como el techo del Grupo Mendoza, incluyéndose
en el mapeo de esta unidad, cuando
esté presente, al Miembro Troncoso inferior. No
obstante, se anticipa al lector, que este tema será
tratado con mayor profundidad en la descripción
de la Hoja Chorriaca a escala 1:100.000, que los
autores están levantando actualmente.
Trabajos sobre bioestratigrafía del Grupo Mendoza
en la comarca se deben entre otros a Weaver
(1931), Baldwyn (1942), Herrero Ducloux (1946),
Herrero Ducloux y Leanza (1943), Leanza (1949),
Digregorio (1972), Digregorio y Uliana (1980),
Leanza (1973, 1980, 1981a, 1981b), Leanza et al.
(1978), Leanza y Hugo (1978), Dellapé et al. (1978), Gulisano et al. (1984), Mitchum y Uliana (1985),
Legarreta y Gulisano (1989), Legarreta y Uliana
(1991, 1999), Legarreta (1996a), Leanza (1992,
1994), Gulisano y Gutiérrez Pleimling (1995) y
Leanza y Hugo (1997).
El Grupo Mendoza posee un equivalente lateral
de carácter costero denominado Grupo Fortín
Nogueira (Rolleri et al., 1984) que aflora en ambas
márgenes del río Limay, en las inmediaciones de la desembocadura del arroyo Pichi Picún Leufú (Leanza
y Hugo, 1997).
Formación Tordillo
Con el nombre de Tordillense, Groeber (1946:182)
reconoció a un conjunto de areniscas mayormente
rojas, previamente conocidas por Burckhardt (1900)
y Gerth (1928) como Areniscas Coloradas y Conglomerados
del Malm. De acuerdo con los datos
proporcionados por Groeber (1946), se entiende que
la localidad tipo corresponde al área del río Tordillo,
afluente del río Grande, en el sur de Mendoza. Posteriormente,
Stipanicic (1966:413) fue el primero en
emplear la denominación de Formación Tordillo para
identificar formalmente al Preándico, acorde con las
normas de nomenclatura estratigráfica que comenzaron
a imperar en esa época. En el ámbito de la
Hoja la unidad ha sido muy bien descripta por
Lambert (1956) con la denominación de «Areniscas
y conglomerados Lusitano-Kimmeridgianos». Leanza
et al. (1978) interpretaron a la Formación Tordillo
como integrante del Supergrupo Ándico, en tanto que
posteriormente Leanza (1992, 1994) la consideró
como la unidad basal del Grupo Mendoza. Gulisano
(1985) realizó un pormenorizado análisis de facies
de esta unidad.
La Formación Tordillo está muy bien expuesta
en la sierra de Vaca Muerta, más precisamente
en Mallín Quemado, donde constituye el núcleo
del anticlinal allí aflorante. Hacia el sur se extiende
a modo de media luna en la margen derecha
del arroyo Covunco, dividiéndose en dos ramas:
la occidental hasta interceptar a la ruta provincial
13 que conduce a Primeros Pinos y la oriental
rodeando por el nordeste a la estructura del Pichi
Moncol. Parte de los afloramientos señalados
como pertenecientes a esta unidad en el área de
laguna Miranda por Lambert (1956) y Delpino et
al. (1995) deben ser asignados, a la Formación Lotena. La
Formación Tordillo aflora también al este del curso
norte-sur del río Agrio, estando bien desarrollada
en el área del arroyo El Manzano, en la región
próxima a Campana Mahuida y en la desembocadura
del Cajón de Almaza. En el ángulo no roccidental de la Hoja está expuesta en ambas
márgenes del arroyo Mulichinco.
Está constituida por potentes bancos de areniscas
y conglomerados con estructuras de estratificación
cruzada en artesa. En forma subordinada existen
arcilitas incluidas en nidos dentro de las areniscas
en las cabeceras del cañadón Los Alazanes o
en capas en el cerro Mallín Quemado. También se
han reconocido calcáreos pardos con pátina
herrumbrosa en las faldas del cordón de Cuchillo
Curá. Se observaron bancos con abundante material
tobáceo (tufitas). En la base de la unidad, en el
cerro Manzano Grande existen fragmentos de
calcáreos y corales de la Formación La Manga, cuyo
estado de conservación muestra que no han sufrido
un transporte prolongado. En el techo de la unidad
afloran arcilitas verdosas. El color dominante de las
areniscas y conglomerados de la Formación Tordillo,
corresponde a los tonos verdosos y en menor grado
a los pardos y morados. La Formación Tordillo en el
cordón de Curymil pasa los 200 m de espesor, mientras
que en el cañadón de Mallín Quemado alcanza
los 300 m de potencia.
Esta unidad representa condiciones de sedimentación
continental con características propias de
ríos anastomosados en su porción proximal, en tanto
que en la porción distal se reconocen llanuras
pedemontanas (fluvial de baja energía a barreal).
Las arcilitas verdosas de la parte superior se interpreta
que representan condiciones de ambiente de
sedimentación subácueo (marino litoral o
sublitoral). Estudios recientes sobre el
paleoambiente de esta unidad se deben a Arregui
(1993). En la región de Cajón de Almaza se registran
capas planoparalelas producto de procesos de
tracción-decantación resultantes de desbordamientos
en llanuras fangosas (flood sheets).
En la sierra de Vaca Muerta (área del cerro
Manzano Grande), la Formación Tordillo se dispone
en discordancia regional y leve angularidad ya sea
sobre los calcáreos de la Formación La Manga o los
niveles yesíferos de la Formación Auquilco. La presencia
de clastos de calizas manguenses en la base de la Formación Tordillo no dejan dudas de la presencia
de la Discordancia Araucánica, cuya edad se estima en los 154 Ma. El pasaje a la suprayacente
Formación Vaca Muerta es transicional, pese a que
desde el punto de vista genético en la base de esta
unidad se registra una superficie de máxima inundación
que marca un límite neto de secuencia
depositacional.
Se considera habitualmente que la edad de la
Formación Tordillo corresponde al Kimmeridgiano,
aunque es verosímil que pueda alcanzar el Tithoniano
más bajo, habida cuenta que los primeros amonites
reconocidos en la base de la Formación Vaca Muerta
corresponden al Tithoniano inferior alto (Leanza,
1980). Según Groeber et al. (1953:423) en las cabeceras
del río Grande (Mendoza) existen porfiritas
comprendidas entre el Yeso Auquilcoense y el
Mendociano, a las que denominó Tordillolitense, el
que por ende se correlaciona con la Formación
Tordillo.
Formación Vaca Muerta
Esta entidad ampliamente distribuida en la
Cuenca Neuquina fue establecida por Weaver
(1931, cuadro hors de text) para designar al conjunto“... of Tithonian Strata ...” constituidos por“... dark gray calcareous shales ...” caracterizadas
por las zonas de Virgatosphinctes
mendozanus, Pseudolissoceras zitteli y
Windhauseniceras internispinosum. Leanza
(1973:121) designó al área de la pendiente occidental
de la sierra de Vaca Muerta como la localidad
tipo de esta unidad. A partir de la recomendación
de Fossa Mancini et al. (1938) de utilizar la
denominación de Formación (de la) Vaca Muerta
en reemplazo de Margas Bituminosas del
Tithoniano, el término ha sido profusamente usado
en la literatura geológica en la década del 40
por geólogos de Y.P.F. (Baldwyn. 1942, Herrero
Ducloux, 1946) o por Groeber (1946) como
Vacamuertense. Leanza (1972) enmendó su sentido
original para designar con el nombre del epígrafe
a las sedimentitas presentes en el depocentro
de la cuenca (áreas de los cerros Mocho y
Mulichinco, Trahuncurá, Huncal, etc.) compren didas entre el techo de la Formación Tordillo y la
base de la Formación Mulichinco.
Por su alto contenido en bitumen es considerada
como la roca madre por excelencia de gran parte
del petróleo producido en la Cuenca Neuquina, de
donde se desprende su gran importancia económica
(Uliana y Legarreta, 1993). En la Hoja Zapala
esta unidad fue descripta en detalle por Lambert
(1956) bajo la denominación de “Tithoniano”.
Está expuesta en las cercanías de Zapala, en
la comarca de Los Catutos y en la pendiente occidental
de la sierra de Vaca Muerta, donde se encuentra
su localidad tipo. Asimismo, posee una extensaárea de afloramientos inmediatamente al este
del curso norte sur del río Agrio desde la desembocadura
del Liu Cullín hasta el límite norte de la Hoja,
donde es penetrada por numerosos stocks
andesíticos del Grupo Molle. También asoma en
estrechas y alargadas fajas de sentido norte sur,
acompañando el núcleo de varios anticlinales, como
los del cerro de la Grasa, Pilmatué, Punta Alta y
Salado, de acuerdo con el diseño establecido en el
mapa. Las capas con Lingula beani atribuidas por
Burckhardt (1900) tiempo atrás al Calloviano en la
margen derecha del río Agrio frente a la desembocadura
del Liu Cullín, pertenecen como fuera demostrado
por Leanza (1973) a la Formación Vaca
Muerta
La Formación Vaca Muerta está compuesta por
pelitas y calizas, predominando arcilitas, arcilitas
micríticas, micritas arcillosas y micritas, todas ellas
con gran cantidad de materia orgánica bituminosa
(figura 3). En general, sus tonalidades son castaño
oscuras, ocres y amarillentas. En su parte inferior
es frecuente la presencia de bochones calcáreos con
gran constancia regional en toda la Cuenca Neuquina,
que se desarrollan preferentemente en las Capas
con Virgatosphinctinae (Leanza, 1980). Al este
de Loncopué camino a Huncal se observan frecuentes
crecimientos secundarios de cristales de aragonita
blancos que contrastan fuertemente con las pelitas
negras (véase foto 6). Las calizas litográficas que
se hallan en las cercanías de Zapala han sido
mapeadas como Miembro Los Catutos (Leanza y
Zeiss, 1990), en tanto que las areniscas intercaladas
en las pelitas en el área de los cerros Mocho y Mulichinco han sido carteadas como Miembro
Huncal nom. nov. Según Leanza (1973), el espesor
de la Formación Vaca Muerta entre el techo de la
Formación Tordillo y la base de la Formación
Mulichinco en la región norte de la Hoja, entre Cajón
de Almaza y Trahuncurá, alcanza los 1.150 metros.
La Formación Vaca Muerta ha suministrado
numerosos restos fósiles de invertebrados y vertebrados
marinos, de los cuales se citarán sólo los más
importantes. Según Leanza (1980) y actualizaciones
propuestas por Leanza y Zeiss (1990, 1992, 1994),
en la región del cerro Lotena (Hoja Picún Leufú) y
Los Catutos, la Formación Vaca Muerta proporcionó
restos de amonites que permitieron efectuar una
zonación del Tithoniano inferior y medio, a saber:
Zona de Virgatosphinctes mendozanus: Virgatosphinctes
andesensis (Douvillé), V. mexicanus
(Burckhardt), V. burckhardti (Douvillé), V. denseplicatus
rotundus Spath, V. evolutus Leanza,
Pseudinvoluticeras douvillei Spath, P. windhauseni
(Weaver), Choicensisphinctes choicensis (Burckhardt),
C. erinoides (Burckhardt), C. choicensis
sutilis Leanza. Tithoniano inferior tardío.
Zona de Pseudolissoceras zitteli: Pseudolissoceras
pseudoolithicum (Haupt), Glochiceras
steueri Leanza, Hildoglochiceras wiedmanni Leanza,
Parastreblites comahuensis Leanza, Simocosmoceras
adversum andinum Leanza y Olóriz. Tithoniano medio temprano.
Zona de Aulacosphinctes proximus: Subdichotomoceras
sp., Pseudhimalayites steinmanni
(Steuer), Aspidoceras andinum Steuer, A. neuquensis
Weaver, Laevaptychus crassisimus (Haupt).
Tithoniano medio.
Zona de Windhauseniceras internispinosum:
Catutosphinctes americanensis (Leanza),
Hemispiticeras aff. H. steinmanni (Steuer),
Subdichotomoceras araucanense Leanza, S.
windhauseni (Weaver), Parapallasiceras aff. P.
pseudocolubrinoides Olóriz, P. aff. P. recticosta
Olóriz, Aulacosphinctoides aff. A. hundesianus
(Uhlig), Aspidoceras euomphalum Steuer,
Corongoceras lotenoense Spath. Tithoniano medio
tardío a Tithoniano superior temprano.
La adjudicación de la Zona de W. internispinosum
alcanzando el Tithoniano superior temprano sigue la reciente reevaluación de su contenido por parte de
Leanza y Zeiss (1992).
En el área de Mallín Quemado, Leanza (1975)
describió Himalayites andinus procedente del
Tithoniano superior. En la porción septentrional de
la Hoja, la Formación Vaca Muerta llega a alcanzar,
como fuera demostrado por Leanza (1972, 1973),
términos del Berriasiano y Valanginiano inferior, habiendo
sido su contenido de bivalvos, especialmente
trigonias, ilustrado principalmente por Weaver
(1931), Lambert (1944), Leanza y Garate (1987) y
Leanza (1993). Con referencia a los cefalópodos,
provenientes de la región de Trahuncurá, Leanza
(1972) reseñó Acantholissonia gerthi (Weaver) del
Valanginiano inferior en asociación con Lissonia
riveroi (Lisson). A su vez, Leanza y Wiedmann
(1989) reconocieron en el tramo superior de la Formación
Vaca Muerta en las localidades de Huncal
y Trahuncurá, al norte del paralelo S38º
Thurmanniceras huncalense Leanza y Wiedmann, Kilianella primaeva Leanza y
Wiedmann, Protancyloceras sp., Berriasella
callisto (Zona de Spiticeras damesi - Berriasiano
superior) y Valanginites argentinicus Leanza y
Wiedmann (Zona de Neocomites wichmanni -
Valanginiano inferior). Procedentes del tramo
Berriasiano de la Formación Vaca Muerta en elárea de Tranhucurá, Rossi de García y Leanza
(1975) dieron a conocer ostrá ados asignados a
nuevo género Leanzacythere, con las especies L.
leanzai y L. trahuncuraensis.
La Formación Vaca Muerta se ha depositado en
un ambiente marino de off-shore escasamente oxigenado,
con alto contenido de materia orgánica, donde
los minerales de hierro, depositados concomitantemente
con material terrígeno, confieren a las litologías
una coloración amarillo-ocrácea. El contenido
faunístico, tanto de invertebrados como vertebrados,
indica, por su parte, condiciones marinas correspondientes
a aguas templado cálidas.
En el área relevada se dispone en concordancia
sobre la Formación Tordillo. En la parte sur de la Hoja
es sucedida concordantemente por la Formación Picún
Leufú. En la zona de la sierra de Vaca Muerta los
términos superiores de la Formación Vaca Muerta
reemplazan a esta última unidad. En la región de los
cerros Mulichinco y Mocho es cubierta a través de
un contacto brusco determinado por una superficie
basal de progradación por la Formación Mulichinco.
El contacto inferior con la Formación Tordillo es
isócrono, verificándose en la Zona de
Virgatosphinctes mendozanus (Tithoniano inferior
alto) una instantánea inundación marina de grandes
alcances en la Cuenca Neuquina-Mendocina. El límite
superior es diacrónico, estando determinado por
la progradación de las Formaciones Picún Leufú y
Mulichinco. Sobre la base del análisis paleontológico
se estima que en la parte sur de región relevada
la Formación Vaca Muerta se ha depositado desde
el Tithoniano inferior alto hasta el Tithoniano medio
(Leanza, 1980; Leanza y Zeiss, 1990), en tanto que
en Mallín Quemado alcanza el Berriasiano inferior y
en la comarca de los cerros Mocho y Mulichinco se desarrolla hasta términos del Valanginiano inferior
inclusive (Leanza, 1973).
Miembro Los Catutos
Este nombre ha sido instituido por Leanza y Zeiss
(1990) para designar a una homogénea unidad compuesta
por calizas con intercalaciones de margas y
pelitas que afloran en la región de las canteras de
Los Catutos, próximas a Zapala. Estas calizas muy
fosilíferas y ricas en improntas de amonites (Leanza
y Zeiss, 1990, 1992, 1994) son apreciables por doquier
en las veredas de Zapala. La sección tipo de
esta unidad se encuentra en la cantera El Ministerio
(véase foto 7), donde acusa 70 m de espesor. Las
calizas que constituyen este miembro poseen gran
importancia económica, atento que ellas se explotan
desde hace tiempo como materias prima para la fabricación
de cemento o bien para su utilización como
piedra laja para fines ornamentales.
El Miembro Los Catutos aflora en la región homónima,
situada unos 15 km al oeste de Zapala, donde
se encuentran dispersas numerosas canteras de calizas,
ya para la fabricación de cemento o para su
utilización como piedra laja, en correspondencia con
la estructura sinclinal del Pichi Moncol. Entre las
canteras más conocidas están las de El Pozo, Pichi
Moncol, Loma Negra y El Ministerio. Al norte del
arroyo Covunco la unidad aflora en la cantera Los
Alazanes extendiéndose con dirección a Mallín de
los Caballos, al tiempo que sufre un progresivo
adelgazamiento, prograda hacia el depocentro de la
cuenca, conformando una clinoforma sigmoidad que
la coloca en las cercanías de Mallín Quemado a pocos
metros por encima de la base de la Formación
Vaca Muerta, para finalmente desaparecer algo más
al norte.
Está compuesta por calizas bioclásticas micríticas
y peloides (wackestones y mudstones) intercaladas
entre margas y pelitas. Las calizas poseen estratificación
plano paralela fina, y se caracterizan
por tener colores blanco amarillentos, aunque en
cortes sin meteorizar la tonalidad es gris azulina oscura. Genéricamente pertenecen al grupo de las
calizas litográficas y debido a su propiedad de partirse
en lajas relativamente delgadas, el término alemán
de Plattenkalken (=calizas lajosas) parece más
apropiado para su identificación (Leanza y Zeiss,
1994).
Según Leanza y Zeiss (1990) la fauna y flora está
compuesta principalmente por restos de amonites entre
los que pueden mencionarse a Zapalia fascipartita
Leanza y Zeiss, Catutosphinctes rafaeli Leanza y
Zeiss (véase foto 8), Djurjuriceras catutosense
Leanza y Zeiss y Aspidoceras con valvas de
Laevapthycus brevis (Dollfuss), a los que se suman
improntas de cangrejos (cf. Pehuenchica magna
Rusconi), peces (Tharsis, Lepidotes, Belenostomus),
tortugas (Notemys laticentralis Cattoi & Freiberg,
Eurysternum neuquinum Fernández y de la Fuente),
icthyosaurios (Ophthalmosaurus monocharactus
Appleby), pterosaurios (Pterodactyloidea),
rhyncholites (Leptocheilus tenius Huckriede),
cocolitofóridos y algas pardas. (véase también Cione
et al., 1987; Gasparini et al., 1987; Gasparini, 1988;
Fernández y de la Fuente, 1988; Leanza y Zeiss, 1992,
1994). El tipo de preservación de estos fósiles es muy
similar a aquélla que caracteriza a los fósiles de
Solenhofen, Alemania.
Ambiente
Las faunas presentes así como las particularidades
litológicas de estas calizas y las estructuras
plano-paralelas que exhiben sus capas denotan que
han sido depositadas en un ambiente marino abierto
alejado de la costa (off-shore) aunque poco profundo,
con aguas de temperaturas templado cálidas,
donde es posible reconocer de cuando en cuando
algunas capas de tormenta.
Relaciones estratigráficas
Se apoya en relación concordante sobre el miembro
inferior de la Formación Vaca Muerta y es cubierto
de la misma manera por el miembro superior
de esa unidad. Hacia el norte se extiende hasta la
región de Mallín Quemado, donde engrana lateralmente
con la Formación Vaca Muerta. Se ha comprobado
que esta unidad conforma una clinoforma
sigmoidal con sentido de progradación hacia el
depocentro de la cuenca, habida cuenta que en Los Catutos se dispone 149 m por encima del techo de la
Formación Tordillo, en tanto que poco al sur de la
quebrada de Mallín Quemado o en los afloramientos
de la ruta 22 camino a Las Lajas, lo hace a escasos
30 m por sobre este mismo contacto y con un
espesor en franca disminución que determina su
pronta desaparición. Esta clinoforma queda también
registrada por su contenido de amonites, los que en
conjunto constituyen zonas condensadas que se acercan
en el Tithoniano medio al tramo basal de la Formación
Vaca Muerta.
Edad y correlaciones 0
En el Miembro Los Catutos se han hallado
amonites de la Zona de Windhauseniceras
internispinosum, cuya edad se adjudica al Tithoniano
medio - Tithoniano superior temprano (Leanza y
Zeiss, 1990, 1992).
Miembro Huncal nom. nov.
En el tramo Berriasiano de la Formación Vaca
Muerta expuesta en la región noroccidental de la
Hoja, aflora un conspicuo paquete de areniscas de
reducido espesor pero gran extensión areal, cuya
primera mención en la literatura geológica se debe a
Legarreta y Uliana (1991), quienes las identificaron
informalmente como “Huncal sandstones”. Teniendo
en cuenta que estas areniscas resultan fácilmente
mapeables en virtud de su mayor dureza relativa
en relación con las pelitas negras que las contienen,
se propone designarlas formalmente como Miembro
Huncal. Se establece como localidad tipo al área
de Huncal, en tanto que su perfil tipo está ubicado
en el cruce de esta unidad con el camino que conduce
desde esta localidad a Pichaihue (S 37º 56’ – O
70º 19’), ya en la Hoja Chos Malal (véase foto 9).
Distribución areal
El Miembro Huncal aflora contorneando por el
sur, este y oeste al cerro Mulichinco, donde produce
un pequeño pero nítido escalón que facilita su mapeo.
También está claramente expuesto desde las
inmediaciones del arroyo Candelero, hasta interceptar
al extenso dique de rumbo este-oeste de la Formación Colipilli que se desarrolla al pie del cerro
Mocho. Litología
En la intersección de este afloramiento con el
camino a Pichaihue, en las cercanías del paraje de
Huncal se observa de arriba hacia abajo el siguiente
perfil:
Techo: Formación Vaca Muerta.
-------------- concordancia --------------
Miembro Huncal, espesor total: 7,65 m
1,90 m Areniscas calcáreas de grano fino, castaño
grisáceas, constituyendo paleocanales que
se ensanchan lateralmente.
0,70 m Areniscas macizas gris oscuras con marcas
de fondo.
0,50 m Areniscas calcáreas con bioturbación y
desarrollo de hardgrounds en su techo,
con presencia de sigmoides que sugieren
barras litorales.
0,30m Areniscas calcáreas, con estratificación
sigmoidal suave, con presencia de estratificación
cruzada tipo hummocky.
0,90 m Limolitas gris oscuras levemente bioturbadas.
1,60 m Pelitas negras con presencia de clastos
erráticos de areniscas grises.
1,75 m Limolitas de grano fino gris claras, muy
litificadas estratodecrecientes, con estratificación
plano paralela posiblemente desarrollada
por acción de corrientes de
turbidez. Lateralmente tiene estructuras de
slumps.
-------------- concordancia --------------
Base: Formación Vaca Muerta.
Se infiere que las sedimentitas del tramo inferior
de este miembro se han depositado en un ambiente
marino de off shore mediante procesos de tormentas
que han generado sedimentación de tipo
turbidítico. En el tramo superior se produce una incipiente
somerización del conjunto que alcanza como
máximo un ambiente de near-shore, aunque todavía
con escasa influencia de la acción del tren de olas.
Se interpone concordantemente en pelitas del
tramo superior de la Formación Vaca Muerta, ubicándose ubicándose
450 m estratigráficos debajo de la base de
la Formación Mulichinco.
En el arroyo Candelero el Miembro Huncal se
dispone 90 m por encima de niveles con Berriasella
callisto (d’Orbigny). Como fue demostrado por
Leanza y Wiedmann (1989), Berriasella callisto
pertenece en la Argentina a la Zona de Spiticeras
damesi que indica Berriasiano superior. Consecuentemente,
se asigna el Miembro Huncal al límite
Berriasiano - Valanginiano.
Formación Picún Leufú
Esta entidad ha sido definida por Leanza
(1973:118) para designar al conjunto de calizas,
arcilitas y areniscas de tonalidades blanquecinas y
verdosas que en el sur de la Cuenca Neuquina se
interponen concordantemente entre las pelitas de
la Formación Vaca Muerta o las lenguas distales
de la Formación Carrín Curá y las areniscas de la
Formación Bajada Colorada. Su localidad tipo se
encuentra en la comarca del cruce de la ruta nacional
40 con el arroyo Picún Leufú (Hoja Picún
Leufú). Pese a las objeciones formuladas por
Rolleri et al. (1984), en reiteradas oportunidades
uno de los autores (Leanza, 1980, 1981 a, 1994)
ha señalado su validez, considerando que la facies
de calizas blanquecinas que afloran en la región
sur oriental de la Cuenca Neuquina
(Carbonate Shelf de Legarreta y Uliana, 1991:
436, fig. 7B), si bien aunque advertidas por el mismo
Weaver (1931), constituyen un ente formacional
muy diferente con respecto al que se halla
en la comarca de Quintuco, ubicada en regiones
depocentrales de la Cuenca, donde predominan,
ya en el Cretácico, la facies de lutitas negras a
veces indistinguibles de la infrayacente Formación
Vaca Muerta.
En las cercanías de Zapala está presente en la
misma estructura del Pichi Moncol, tanto como inmediatamente
al nordeste de la cantera El Ministerio,
donde ha sido descripta en el cerrito Caracoles
por Leanza (1973). También exhibe excelentes afloramientos en el área al este de Mallín de los Caballos
y en Barda del Avestruz, para engranar lateralmente
con la Formación Vaca Muerta más al norte,
en la región al este del cerro Mallín Quemado
(Leanza, 1973).
Está constituida por un predominio de micritas y
arcilitas, con variaciones que van desde micritas arcillosas
a arcillas micríticas; en orden de abundancia
decreciente siguen subesparitas, esparitas con diferentes
porcentajes de aloquímicos (oolitas, nódulos,
intraclastos, restos fosilíferos y calciesfereas), coquinas,
limolitas, arcilitas y escasas dolomías (véa e
Leanza et al., 1978). En su localidad tipo, el espesor
de la Formación Picún Leufú asciende a 350 metros
(Leanza, 1994).
Dondequiera que aflore esta unidad, su contenido
de bivalvos es muy abundante, predominando los
trigónidos, entre los que pueden citarse Trigonia
carinata Agassiz, Pterotrigonia (Scabrotrigonia)
transatlantica (Behrendsen), Myophorella
(Haidaia) elguetai Leanza, Rutitrigonia sp.,
Anditrigonia eximia (Philippi), A. lamberti Levy,
Steinmanella (Splenditrigonia) erycina (Philippi)
y S. (Spl.) haupti (Lambert) (véase Leanza, 1993,
1996 a), así como Pholadomya agrioensis Weaver,
Ph. sanctaecrucis Pictet y Campiche, Ph.
gigantea Sowerby, Ostrea lotenoensis Weaver,
Ostrea minos Coquand, Exogyra couloni
(Defrance), Lucina leufuensis Weaver, Lucina
neuquensis Haupt, Solemya neocomiensis (Haupt),
Panopea dupiniana d’Orbigny y muchos más (véase
Weaver, 1931), a los que se asocian con frecuencia
equinodermos, corales y vermes.
Su litología y fauna denotan un ambiente marino
de aguas templadas poco profundas, oxigenadas, y
de energía dinámica alternante entre moderada y baja,
constituyendo una plataforma carbonática (carbonate
shelf) en la región sudoriental de la Cuenca Neuquina
(Legarreta y Uliana, 1991). La presencia de barras
litorales en el tramo calcáreo de la unidad sugiere
la existencia de islas de barrera, tras las cuales - en
un contexto de mar alto (Highstand Systems Tract) -
se desarrolla en la parte superior de esta unidad una típica facies de lagoon, que se distingue por sedimentación
de pelitas y margas en aguas tranquilas en
las que de tanto en tanto se alojan niveles
coquinoideos con los característicos bivalvos de la
unidad, aunque frecuentemente los mismos aparecen
retrabajados por procesos de tormentas.
En el área relevada la Formación Picún Leufú
se dispone en concordancia sobre la Formación Vaca
Muerta y es cubierta del mismo modo por la Formación
Mulichinco. En el área de la sierra de Vaca
Muerta engrana lateralmente con las pelitas de la
parte superior de la Formación Vaca Muerta, siendo
reemplazada casi totalmente por estas últimas en
regiones depocentrales de la cuenca.
Edad y correlaciones
Los registros ammonitíferos de la Formación
Picún Leufú permiten referirla al Tithoniano medio
alto (Zona de Windhauseniceras internispinosum)
y Tithoniano superior (Zonas de Corongoceras
alternans y Substeueroceras koeneni), siendo posible
que abarque parte del Berriasiano (Leanza,
1973, 1980, 1985). Tal como fuera demostrado por
Rolleri et al. (1984), sobre la base de su contenido
de bivalvos, se la correlaciona con la Formación Ortíz
del Grupo Fortín Nogueira. En el caso de que se
hiciera un mapeo a escala de mayor detalle, sería
posible cartear como una unidad independiente el
tramo superior de la unidad que se desarrolla por
encima de los niveles calcáreos, el cual se caracteriza
por la presencia de areniscas y fangolitas verdosas
con frecuentes niveles coquinoideos retrabajados
por tormentas. Este tramo superior de la Formación
Picún Leufú se lo vincula genéticamente con
una facies de lagoon en un contexto de mar alto.
Formación Mulichinco
Antecedentes
Fue definida por Weaver (1931:53) como una
asociación de areniscas y areniscas calcáreas con
fósiles marinos interpuesta entre su ¨Formación
Quintuco¨ y la Formación Agrio. Según Weaver
(1931: cuadro fuera de texto), “....¨The Mulichinco
Formation can be distinguished throughout Neuquén,
but not in Mendoza. It is mainly of conti nental origin and composed of massive crossbedded
sandstones and clay shales averaging 200 meters in
thickness”. A partir de entonces esta unidad ha sido
objeto de numerosas menciones y trabajos, entre
otros por Baldwyn (1942), Herrero Ducloux (1946),
Digregorio (1972), Digregorio y Uliana (1980), Leanza
(1973), Leanza et al. (1978), Leanza y Hugo (1978),
Gulisano et al. (1984), Mitchum y Uliana (1985),
Legarreta y Uliana (1991), Leanza (1992, 1994) y
Leanza y Hugo (1997). Estudios modernos sobre la
interpretación sedimentológica de la Formación
Mulichinco en varios afloramientos de la Hoja Zapala
se deben a Zavala (2000) y más al norte, en la
Hoja Chos Malal, a Schwarz (1999).
Distribución areal
Merced a su mayor dureza relativa y por ende
mayor potencial de preservación, la Formación
Mulichinco es una de las unidades sedimentarias más
ampliamente extendidas de la Hoja. En la parte norte,
constituye la cumbre de los cerros Mocho y
Mulichinco (véase foto 9), rodeando hacia el norte,
este y sur a modo de anfiteatro a los citados cerros,
para luego alcanzar con la sola interrupción del valle
del arroyo Quintuco, el curso este-oeste del río
Agrio, frente a la localidad de Las Lajas. En la región
de la sierra de Vaca Muerta cubre a la unidad
homónima a través de un contacto brusco determinado
por una superficie basal de progradación (véase
foto 10). Merced a su mayor dureza relativa, permite
delinear las estructuras anticlinales y sinclinales
del cerro de la Grasa, de Pilmatué, de Punta Alta y
Salado (véase foto 11), entre otras. Al sur del río
Agrio también aflora profusamente en el flanco
oriental de la sierra de Vaca Muerta hasta alcanzar,
y aún transponer, el curso de arroyo Covunco, donde
se desarrolla a lo largo del mismo al oeste de la
localidad de Mariano Moreno como al pie de los
cerros Negro y Mesa, hasta llegar a las proximidades
del cerrito Caracoles, en las cercanías de Zapala,
en lo que conforma el afloramiento más austral
de esta unidad registrado en la Cuenca Neuquina,
habida cuenta que en regiones aún más meridionales
de la misma se aplica la denominación de Formación
Bajada Colorada para terrenos correlacionables.
Litología
Está compuesta por secuencias depositacionales
que señalan oscilaciones eustáticas del nivel del mar, las que se inician con areniscas, continúan
con pelitas castaño claras y rematan con niveles
coquinoideos en los que predominan Exogyra
couloni y bivalvos trigónidos. Las areniscas son
de grano fino y mediano, con cemento calcáreo y
tonalidades gris amarillentas y castaño claras, presentando
buena estratificación, con bancos gruesos
de hasta 1 m de potencia (véase figura 3). En
correspondencia con una caída global del nivel del
mar acaecida durante el Valanginiano medio, en la
región del cerro de La Grasa y en el área de
Pilmatué, se observan potentes conglomerados y
areniscas conglomerádicas con clastos de hasta 5
cm de diámetro, litotopos que se intercalan en el
tramo superior de la unidad. A medida que la Formación
Mulichinco prograda hacia el norte los
litotopos arenosos pierden importancia, incorporándose
en su constitución litológica limolitas y arcilitas
micáceas físiles, de color negruzco verdoso.
El espesor de esta unidad oscila entre los 380 m
en el perfil del Río Agrio (véase figura 3), hasta
disminuir a 250 m en la región del cerro Mulichinco.
Paleontología
En los cortejos marinos derivados de oscilaciones
eustáticas se desarrollan diversos niveles
de coquinas en las que se reconocen típicos bivalvos
mendocianos como Steinmanella (Transitrigonia)
transitoria (Steinmann), Ptychomya
koeneni Behrendsen, Eriphyla argentina
Burckhardt, Panopea dupiniana d’Orbigny, P.
neocomiensis (Leymerie), Pholadomya
gigantea (Sowerby), Pholadomya agrioensis
Weaver, Lucina sp. y Cucullaea gabrielis
Leymerie. Entre los cefalópodos es común en su
tramo inferior la presencia de Lissonia riveroi
(Lisson) y de Olcostephanus curacoensis (Weaver)
en su parte superior (véase Weaver, 1931;
Leanza, 1993).
Ambiente
El ambiente de sedimentación de esta unidad
varía de acuerdo a su diferente posición en la Hoja,
reconociéndose ambientes marinos de near-shore
con influencia mareal (véase foto 12), tanto como
paleoambientes de tipo fluvial y desarrollos deltaicos.
Así, en su tramo basal en el área de Bajada
Vieja se han visto estructuras con sigmoides, estratificación
flaser y herring-bone indicativos de ambiente submareal afectados de cuando en cuando
por procesos de tormentas como lo representan
frecuentes estructuras hummocky. En la nueva ruta
40 al nordeste de Las Lajas se han observado registros
fluviales con el desarrollo de barras de acreción
lateral (point bars) en un contexto dominante
de ríos anastomosados, en tanto que hacia la región
del arroyo Salado, se ha verificado un patrón
general de apilamiento estrato y granocreciente indicativo
de sistemas progradantes en ambiente de
near-shore.
Relaciones estratigráficas
Se dispone sobre la Formación Vaca Muerta y
es cubierta por la Formación Agrio. En la región del
cerro de la Grasa en esta unidad se manifiestan depósitos
conglomerádicos que se producen como consecuencia
de una caída del nivel del mar de carácter
global acaecida durante el Valanginiano medio, lo se
traduce en una manifiesta somerización de la unidad.
En la región de los cerros Mocho y Mulichinco,
Huncal y Trahuncura el contacto marcadamente
brusco desde el punto de vista sedimentológico ya
advertido por Weaver (1931) y Leanza (1973) que
pone en contacto lutitas negras de ambiente off shore
con areniscas fluviales ha sido asimilado a la Discordancia
Catanlílica o Intravalanginiana descripta por
Gulisano et al. (1984).
Edad y correlaciones
En el área relevada la Formación Mulichinco
se atribuye al Valanginiano medio y al Valanginiano
superior temprano, por yacer sobre sedimentitas
de la Formación Vaca Muerta, cuyos términos más
jóvenes alcanzan el Valanginiano inferior, y ser
cubierta por la Formación Agrio, que comienza en
el Valanginiano superior tardío. Hacia áreas
depocentrales de la cuenca cercanas a Chos Malal
(cerro de la Parva, cajón de las Máquinas, etc.) y
El Huecú (arroyo El Durazno), la Formación
Mulichinco tiende a perder identidad, estando representada
por sedimentitas casi exclusivamente
marinas, al tiempo que la Formación Agrio comienza
ligeramente antes, en el Valanginiano superior
tardío (Leanza, 1981). En la región del cerro de la
Grasa en esta unidad se manifiestan depósitos conglomerádicos
que se producen como consecuencia
de una caída del nivel del mar de carácter global.
En el ámbito sudoriental de la Cuenca Neuquina
es correlacionable con la Formación Bajada ColoColorada,
en tanto que hacia el norte pasa a constituir
la Formación Chachao (véase Leanza, 1981 a;
Leanza y Hugo, 1997; Gulisano y Gutiérrez
Pleimling, 1995).
Formación Agrio
Antecedentes
Se emplea esta denominación para designar las
sedimentitas marinas comprendidas en nuestra región
de estudios entre la Formación Mulichinco y
la Formación Huitrín. Fue Weaver (1931) quién la
nominó originalmente, pudiendo considerarse que
su localidad tipo corresponde a ambas márgenes
del río Agrio, inmediatamente al oeste de la vieja
ruta nacional 40. Según la concepción del citado
autor, la Formación Agrio original contenía también
las capas del Yeso de Transición de Groeber
(1929:35), más tarde llamado Huitriniano por el
mismo autor (Groeber, 1946:187). Investigadores
posteriores excluyeron de la Formación Agrio las
citadas capas de transición (véase de Ferraríis,
1968; Marchese, 1971; Digregorio, 1972; Digregorio
y Uliana, 1975, Uliana et al., 1977, entre otros),
quedando el término exclusivamente restringido a
las sedimentitas de origen marino aflorantes en esa
localidad entre la Formación Mulichinco y la Formación
Huitrín. Así concebida, la Formación Agrio
está ampliamente extendida en el ámbito de la Hoja
y clásicamente ha sido dividida en tres miembros,
a saber: Miembro Agrio inferior, Miembro Avilé y
Miembro Agrio superior. No obstante, las denominaciones
de Agrio inferior y Agrio superior no cumplen
con los requisitos del Código Argentino de
Nomenclatura Estratigráfica del año 1993 (Artículo
31, inc. b), razón por la cual se propone la siguiente
subdivisión: Miembro Pilmatué nom. nov.,
Miembro Avilé y Miembro Agua de la Mula nom.
nov. (véase figura 3).
Miembro Pilmatué nom. nov. (11a)
Antecedentes
Se propone este nombre para identificar a las
sedimentitas de origen marino comprendidas entre
el techo de la Formación Mulichinco y la base del
Miembro Avilé y así reemplazar al informalmente
denominado Miembro (o Formación) Agrio inferior.
BIBLIOGRAFIA
BOLL, A. y D. VALENCIO, 1996. Relación estratigráfica entre las Formaciones Tordillo y Vaca Muerta en el sector central de la Dorsal de Huincul, Provincia del Neuquén. Actas 13° Congreso Geológico Argentino y 3° Congreso de Hidrocarburos, 5:205-223. Buenos Aires.
BOLL, A. y D. VALENCIO, 1996. Relación estratigráfica entre las Formaciones Tordillo y Vaca Muerta en el sector central de la Dorsal de Huincul, Provincia del Neuquén. Actas 13° Congreso Geológico Argentino y 3° Congreso de Hidrocarburos, 5:205-223. Buenos Aires.
DELLAPÉ, D. A., G. A. PANDO, M. A. ULIANA
y E. A. MUSACCHIO, 1978. Foraminíferos y
ostrácodos del Jurásico en las inmediaciones del
arroyo Picún Leufú y la ruta 40 (Provincia del
Neuquén, Argentina) con algunas consideraciones
sobre la estratigrafía de la Formación Lotena.
Actas 7° Congreso Geológico Argentino, 2:489-
507. Buenos Aires.
DELLAPÉ, D. A., C. MOMBRÚ, G. A. PANDO,
A. C. RICCARDI, M. A. ULIANA y G. E.
WESTERMANN, 1979. Edad y correlación
de la Formación Tábanos en Chacay Melehue
y otras localidades de Neuquén y Mendoza,
con consideraciones sobre la distribución y significado
de las sedimentitas Lotenianas. Obra
Centenario Museo La Plata, 5:81-105. La Plata.
DIGREGORIO, J. H., 1965. Informe preliminar sobre
la ubicación estratigráfica de los Estratos
Marinos Subyacentes en la Cuenca Neuquina.
Acta Geológica Lilloana, 7:119-146. (Actas 2ª
Jornadas Geológicas Argentinas, 3). Tucumán.
DIGREGORIO, J. H., 1972. Neuquén. En Leanza,
A. F. (Dir. y Ed.): Geología Regional Argentina:
439-506. Córdoba.
DIGREGORIO, J. H., 1978. Estratigrafía de las acumulaciones
mesozoicas. Relatorio Geología y
Recursos Naturales del Neuquén. Actas 7° Congreso
Geológico Argentino:37-65. Neuquén.
DIGREGORIO, J. H. y M. A. ULIANA, 1975. Plano
geológico de la provincia del Neuquén, escala
1:500.000. Actas 2º Congreso Iberoamericano
de Geología Económica, 4:69-93, 1 mapa.
Buenos Aires.
Digregorio,
R. E., Gulisano, C. A., Gutierrez Pleimling, A. R. y Minniti, S. A., 1984.
Esquema de evolución geodinámica de la Cuenca Neuquina y sus implicancias
paleogeográficas. IX Congr. Geológico Argentino, Actas II: 147-182.
DIGREGORIO, J. H. y M. A. ULIANA, 1980. Cuenca
Neuquina. En: Geología Regional Argentina.
Academia Nacional de Ciencias, 2: 985-1032.
Córdoba.
GROEBER, P., 1918. Edad y extensión de las estructuras
de la Cordillera entre San Juan y Nahuel
Huapí. Physis, 4 (17):208-240. Buenos Aires.
GROEBER, P., 1921. Algunas observaciones referentes
a la estratigrafía y tectónica del Jurásico
al sud del río Agrio cerca de Las Lajas (Territorio
del Neuquén). Boletín de la Dirección General
de Minas, Geología e Hidrogeología, 4, Serie
F:13.17. Buenos Aires.
GROEBER, P., 1929. Líneas fundamentales de la
geología del Neuquén, sur de Mendoza y regiones
adyacentes. Dirección General de Minas,
Geología e Hidrogeología, 58:1-109. Buenos
Aires.
GROEBER, P., 1933. Descripción geológica de la
Hoja 31c, confluencia de los río Grande y Barrancas
(Mendoza y Neuquén). Boletín de la
Dirección General de Minas, Geología e
Hidrogeología, 38:1-72. Buenos Aires.
GROEBER, P., 1946. Observaciones geológicas a lo
largo del meridiano 70° 1. Hoja Chos Malal.
Revista de la Sociedad Geológica Argentina, 1
(3):177-208. Buenos Aires.
GROEBER, P., 1947. Observaciones geológicas a lo
largo del meridiano 70°. 3. Hojas Domuyo, Mari
Mahuida, Huar Huar Co y parte de Epu
Lauquen. Revista de la Sociedad Geológica Argentina,.
2 (4):347-408. Buenos Aires.
GROEBER, P., 1951. La Alta Cordillera entre las
latitudes 34º y 29º 30’ Revista Museo Argentino
de Ciencias Naturales B. Rivadavia, Ciencias
Geológicas, 1 (5):235-252. Buenos Aires.
GROEBER, P., 1953. Andico. En:. Groeber, P.: Mesozoico. Geografía de la República Argentina. Sociedad Argentina de Estudios Geográficos (GAEA), 2 (1):349-536. Buenos Aires.
GROEBER, P., 1956. Anotaciones sobre Cretácico, Supracretácico, Paleoceno, Eoceno y Cuartario. Revista Asociación Geológica Argentina, 10(4):234-261. Buenos Aires.
GROEBER, P., P. N. STIPANICIC y A.
MINGRAMM, 1953. Jurásico. En: Groeber, P.:
Mesozoico. Geografía de la República Argentina.
Sociedad Argentina de Estudios
GULISANO, C. A., 1981. El ciclo Cuyano en el norte
de Neuquén y sur de Mendoza. Actas 8° Congreso
Geológico Argentino, 3:579-592. Buenos
Aires.
GULISANO, C. A., 1985. Análisis estratigráfico y
sedimentológico de la Formación Tordillo en el
oeste de la provincia del Neuquén, Cuenca Neuquina,
Argentina. Tesis Doctoral Universidad de
Buenos Aires, (inédito). Buenos Aires.
GULISANO, C. A. y G. A. PANDO, 1981. Estratigrafía
y facies de los depósitos jurásicos entre
Piedra del Águila y Sañicó, Depto. Collón Curá,
provincia del Neuquén. Actas 8° Congreso Geológico
Argentino, 3:553-592. Buenos Aires.
GULISANO, C. A., A. GUTIÉRREZ PLEIMLING
y R. E. DIGREGORIO, 1984. Análisis estratigráfico
del intervalo Tithoniano - Valanginiano
(Formaciones Vaca Muerta - Quintuco y
Mulichinco) en el suroeste de la provincia del
Neuquén. Actas 9° Congreso Geológico Argentino,
1:221-235. Buenos Aires.
GULISANO, C. A. y S. E. DAMBORENEA, 1993.
Formación Auquinco. En Riccardi, A. C. y S.
Damborenea (Eds.): Léxico estratigráfico de la
Argentina. Volumen 9: Jurásico. Asociación Geológica
Argentina, Serie B, 21:56-58. Buenos
Aires.
GULISANO, C. A. y A. GUTIÉRREZ PLEIMLING,
1995. Field guide: The Jurassic of the
Neuquen Basin. a) Neuquen province. Revista
Asociación Geológica Argentina, Serie E, 2:1-
111. Buenos Aires.
GULISANO, C. A. y G. HINTERWIMMER, 1986.
En texto 1984 Facies deltaicas del Jurásico medio
en el oeste del Neuquén. Boletín de Informaciones
Petroleras, (septiembre):2-31. Buenos
Aires.
GUTIÉRREZ PLEIMLING, A. R., 1991. Estratigrafía
de la Formación Huitrín: un estudio puntual
sobre la ruta nacional nº 40, provincia del
Neuquén. Boletín de Informaciones Petroleras.
Volumen Septiembre:85 –100. Buenos Aires.
HOLMBERG, E., 1973. Descripción geológica de la
Hoja 34b, Loncopué, provincia del Neuquén.
Servicio Geológico Nacional. Informe preliminar,
(inédito). Buenos Aires.
HOLMBERG, E., 1976. Descripción geológica de la
Hoja 32a, Buta Ranquil, provincia del Neuquén.
Boletín Servicio Geológico Nacional 152:1-90.
Buenos Aires.
LAMBERT, L. R., 1944. Algunas Trigonias del Neuquén.
Revista Museo de La Plata, n. s., Paleontología,
3:357-397. La Plata.
LAMBERT, L. R., l956. Descripción geológica de la
Hoja 35 b, Zapala, Territorio Nacional del Neuquén.
Boletín de la Dirección Nacional de Geología
y Minería, 83:1-93. Buenos Aires
LEANZA, H. A., 1973. Estudio sobre los cambios faciales de los estratos limítrofes Jurásico - Cretácicos entre Loncopué y Picún Leufú, provincia del Neuquén, República Argentina. Revista Asociación Geológica Argentina, 28 (2):97-132. Buenos Aires
LEANZA, H. A., H. G. MARCHESE y J. C. RIGGI,
1978. Estratigrafía del Grupo Mendoza con
especial referencia a la Formación Vaca Muerta
entre los paralelos 35° y 40° l.s. Cuenca Neuquina-
Mendocina. Revista Asociación Geológica
Argentina, 32 (3):190-208. Buenos Aires.
LEANZA, H. A., M. K. de BRODTKORB, N. E.
PEZZUTTI y J. C. DANIELI, 1990. La Formación
Chachil (Liásico) y sus niveles
manganesíferos en el área del Cerro Atravesada,
Neuquén, Argentina. 3er Congreso Nacional
de Geología Económica, 3:A171-A186.
Olavarría.
LEGARRETA, L., 1996a. Jurassic succession in west
central Argentina: stratal patterns, sequences and
paleogeographic evolution. Palaeo, 120:303-330.
Amsterdam.
LEGARRETA, L. y C. GULISANO, 1989. Análisis
estratigráfico secuencial de la Cuenca Neuquina
(Triásico superior - Terciario inferior), Argentina.
En Chebli, G. A. y L.A. Spalletti (Eds.):
Cuencas Sedimentarias Argentinas. Serie Correlación
Geológica, 6:221-243. San Miguel de
Tucumán.
LEGARRETA, L. y M. A. ULIANA, 1991. Jurassic
/ Cretaceous marine oscillations and geometry
of a back-arc basin fill, central Argentine Andes.
En: Mc Donald, D.I.M. (Ed.):
Sedimentation, Tectonics and Eustacy. I.A.S.
Special Publication, 12:429-450. London.
LEGARRETA, L. y M. A. ULIANA, 1999. El Jurásico
y Cretácico de la Cordillera Principal y la
Cuenca Neuquina. Geología Argentina. Instituto
de Geología y Recursos Minerales. SEGEMAR.
Anales 29:399-432. Buenos Aires.
LIMERES, M., 1996. Sequence stratigraphy of the
Lower - Middle Jurassic in southern Neuquén: implicance for unravelling synsedimentary
tectonics along the Huincul wrench system. En
Riccardi, A.C. (Ed.): Advances in Jurassic
Research. Georesearch Forum, 1-2:275-284.
Zurich.
PLOSZKIEWICZ, J. V., I. A. ORCHUELA, J. C. VAILARD y R. F. VIÑES, 1984. Compresión y desplazamiento lateral en la zona de Falla Huincul. Estructuras asociadas, Provincia del Neuquén. Actas 9°. Congreso Geológico Argentino, 2:163-169. Buenos Aires.
RAMOS, V. A., 1978. Estructura. En: Relatorio Geología y Recursos Naturales del Neuquén. 7º Congreso Geológico Argentino:99-118. Buenos Aires.
RAMOS, V. A., 1981. Descripción geológica de la
Hoja 33c, Los Chihuidos Norte. Servicio Geológico
Nacional. Boletín 182: 1-103. Buenos Aires.
RAMOS, V. A., 1998. Estructura del sector occidental
de la Faja Plegada y Corrida del Agrio, Cuenca
Neuquina, Argentina. Actas 10° Congreso Geológico
Latinoamericano y 6° Congreso Nacional
de Geología Económica, 2:105-110. Buenos Aires.
RICCARDI, A. C., 1993. Formación Los Molles.
En Riccardi, A. C. y S. Damborenea (Eds.):
Léxico estratigráfico de la Argentina. Volumen
9: Jurásico. Asociación Geológica Argentina,
Serie B, 21:239-243. Buenos Aires.
RICCARDI, A. C. y C. GULISANO, 1993. Unidades
limitadas por discontinuidades: Su aplicación
al Jurásico andino. Revista Asociación Geológica
Argentina, 45 (3-4):346-364. Buenos Aires.
RICCARDI, A. C. y G. E. WESTERMANN, 1991.
Middle Jurassic ammonoid fauna and
biochronology of the Argentine-Chilean Andes.
Part IV. Bathonian-Callovian Reineckeiidae.
Palaeontographica, A 216 (4-6):111-145.
Stuttgart.
STIPANICIC, P. N., 1951. Sobre la presencia del
Oxfordense superior en el arroyo de La Manga.
Revista Asociación Geológica Argentina, 6
(4):213-239. Buenos Aires.
STIPANICIC, P. N., 1966. El Jurásico en Vega de
La Veranada (Neuquén), el Oxfordense y el diastrofismo
Divesiano (Agassiz-Yaila) en Argentina.
Revista Asociación Geológica Argentina, 20
(4):403-478. Buenos Aires.
STIPANICIC, P. N., 1969. El avance en los conocimientos
del Jurásico argentino a partir del esquema
de Groeber. Revista Asociación Geológica
Argentina, 24 (4):367-388. Buenos Aires.
STIPANICIC, P. N. y F. RODRIGO, 1970. El diastrofismo Eo- y Mesocretácico en Argentina y
Chile, con referencias a los Movimientos
Jurásicos de la Patagonia. Actas 4° Jornadas
Geológicas Argentinas, 2:337-352. Buenos Aires.
STIPANICIC, P. N., F. RODRIGO, O. L. BAULÍES
y C. G. MARTÍNEZ, 1968. Las formaciones
presenonianas del denominado Macizo Nordpatagónico
y regiones adyacentes. Revista Asociación
Geológica Argentina, 23 (2):367-388. Buenos
Aires.
STIPANICIC, P. N., E. G. E. WESTERMANN y
A. C. RICCARDI, 1976. The Indo-pacific
ammonite genus Mayaites in the Oxfordian of
the southern Andes. Ameghiniana, 12 (4):281-
305. Buenos Aires.
ULIANA, M. A., D. A. DELLAPÉ y G. A. PANDO,
1977. Análisis estratigráfico y evaluación del
potencial petrolífero de las Formaciones
Mulichinco, Chachao y Agrio. Cretácico inferior
de las provincias de Neuquén y Mendoza.
Revista Petrotecnia 2, 3. Buenos Aires.
WICHMANN, R., 1924. Nuevas observaciones geológicas
en la parte en la parte oriental del Neuquén
y en el Territorio del Río Negro. Ministerio
de Agricultura, Sección Geología, Publicación
2:1-22. Buenos Aires.
WICHMANN, R., 1927. Los Estratos con Dinosaurios
y su techo en el este del Territorio del
Neuquén. Dirección Nacional Minas, Geología
e Hidrogeología, Publicación 32. Buenos
Aires.
WINDHAUSEN, A., 1914. Contribución al conocimiento
geológico de los territorios del Neuquén
y Río Negro. Anales Ministerio Agricultura, Sección
Geología y Mineralogía , 10 (1). Buenos
Aires.
YRIGOYEN, M. R., 1979. Cordillera Principal. En
Turner, J.C. (Ed.): Geología Regional Argentina.
Academia Nacional de Ciencias, 1:651-694.
Córdoba.
ZANETTINI, J. C. M., 1979. Geología de la comarca
de Campana Mahuida. (provincia del
Neuquén). Revista Asociación Geológica Argentina, 34 (1):61-68. Buenos Aires.
ZAVALA, C. A., 1992. Estratigrafía y análisis de facies
de la Formación Lajas (Jurásico medio),
Cuenca Neuquina suroccidental. I.G.C. Project
322. First Field Conference, Boletín 1:42-45. La
Plata.
ZAVALA, C. A., 2000. Nuevos avances en la sedimentología
y estratigrafía secuencial de la Formación
Mulichinco en la Cuenca Neuquina.
Boletín de Informaciones Petroleras, TerceraÉpoca, 63:40-54. Buenos Aires.
ZAVALA, C. A., 2001. Estratigrafía del Grupo Cuyo
(Jurásico inferior – medio) en la sierra de la Vaca
Muerta, Cuenca Neuquina. Boletín de Informaciones
Petroleras, Tercera Época, 65:52-64.
Buenos Aires.