SECTOR NORTE
Incluye localidades algo al norte del Lago Alumine hasta la zon de Juninde los Andes-Lago Huechulafquen
GRUPO ÑORQUÍN
Groeber (1929) nombró Serie Andesítica Infraterciaria a un conjunto de lavas e intrusivos subvolcánicos andesíticos al que, posteriormente (1946), designó como Mollelitense, le asignó edad oligocena y ubicó su localidad tipo en el cajón del Molle, al sur del poblado de El Alambrado, en la provincia de Mendoza.
El término Mollelitense fue normalizado por Yrigoyen (1972) al sustituirlo por Grupo Molle, el cual, para el territorio neuquino, fue dividido en dos entidades formales: Cayanta (efusivas) y Colipilli (subvolcanitas) por Rapela y Llambías (1985) y Llambías y Rapela (1989), respectivamente.
El Grupo Ñorquín fue considerado como Complejo Eruptivo Incaico por Méndez et al. (1995), quienes lo subdividieron en Plutonitas Caycayén y Volcanita Molle, y como parte del Ciclo Eruptivo Molle por Nullo et al. (2002).
Lambert (1956) trató a las rocas de esta unidad como Andesita «Oligocena Galli (1969a) lo hizo bajo la acepción de Mollelitense y Holmberg (1973) como Formación Molle. Groeber (1947b: 96) describió el perfil del Mollelitense en el cajón del Molle.
En el mismo sitio, Kozlowski et al. (1987) diferenciaron, en el Mollelitense de Groeber, a las Vulcanitas Mina Theis en la parte inferior y, mediando discordancia, a la Formación Molle en la parte superior. En ambos casos el substrato no se observa y, comparando las descripciones, se advierte que las Vulcanitas Mina Theis se equiparan con el tramo basal señalado por Groeber.
Las Vulcanitas Mina Theis están datadas en 17 ± 2 Ma (Linares y González, 1990). Otras determinaciones llevadas a cabo sobre la entidad han dado edades comprendidas entre 16,3 ± 0,1 y 14,8 Ma (Kozlowski et al., 1996; Kraemer et al., 1999). Por lo tanto la unidad Mollelitense de Groeber es neógena y no paleógena, conclusión a la que arribaron también Nullo et al. (2002) teniendo en cuenta otros datos isotópicos del sur de Mendoza.
En consecuencia, las volcanitas eocenas que en Neuquén se reconocen como Grupo Molle no corresponden a éste. De acuerdo con ello, se propone la denominación del epígrafe para reemplazar la nominación Grupo Molle de las volcanitas eocenas en territorio neuquino, conservando la diferenciación de ellas en las formaciones Colipilli y Cayanta.
El nombre de Ñorquín se toma del departamento homónimo situado en la vecina Hoja Geológica Andacollo, ya que en su comarca afloran las unidades menores del grupo.
La edad del Grupo Ñorquín queda determinada a partir de las dataciones radimétricas de sus unidades componentes, según las cuales es eocena inferior a superior temprana. Zamora Valcarce et al. (2005) dieron a conocer dataciones radimétricas Ar/Ar sobre muestras tomadas en rocas de este grupo, en la localidad de Colipilli y en el cerro Naunauco, que arrojaron edad cretácica superior a paleocena inferior.
No obstante, según el Dr. E.J. Llambías (com. epistolar, septiembre 2008), dichos análisis fueron realizados sobre rocas muy alteradas, con contaminación de fluidos hidrotermales, de modo que los resultados no fueron considerados confiables, ya que reflejaban edades más antiguas que las reales.
Andesita Colipilli
La unidad fue instituida por Llambías y Rapela (1989) para diferenciar y reunir a los cuerpos intrusivos subvolcánicos del Grupo Molle, y designada como Plutonitas Caycayén por Méndez et al. (1995).
La entidad aflora al oeste de la estancia Codihue, al oeste-sudoeste de la estancia Haichol, al oeste y sudoeste del cerro Haichol, en el área del cerro Cochicó y al noroeste y sudeste del cerro Atravesada.
Está compuesta preponderantemente por pórfiros andesíticos acompañados por andesitas, de colores gris verdoso a gris verdoso oscuro y gris claro a oscuro, con tonos rojizos superficiales dados por meteorización; de manera subordinada se encuentran traquitas.
En la estancia Codihue aflora un cuerpo subvolcánico andesítico. La roca es de estructura porfírica y color pardo oscuro. Al microscopio la textura es porfírica, con escasos fenocristales de plagioclasa (andesina) y augita maclada, en una pasta pilotáxica fina compuesta por microlitos de plagioclasa con criptofelsita intersticial y óxidos de hierro. Al oeste de la estancia Haichol afloran pórfiros andesíticos y andesitas subordinadas, color gris verdoso oscuro a gris, intensamente propilitizadas (clorita y epidoto).
En el cerro Haichol se localiza una andesita color gris mediano, de estructura y textura porfíricas constituida por fenocristales de plagioclasa (andesina) intensamente sericitizada y hornblenda cloritizada y carbonatizada, en una pasta totalmente silicificada. En la antena de arroyo Haichol aflora una traquita, color blanco sucio, de textura porfírica, con escasos fenocristales de plagioclasa (andesina), feldespato potásico (ortosa) y cuarzo subordinado, en una abundante pasta traquítica formada por feldespato con óxidos de hierro y cuarzo.
En el cerro Cochicó y sobre el arroyo Cochicó Chico, se observan andesitas con alteración de grado medio a intenso, de colores gris mediano a blanco grisáceo. Presentan textura porfírica, con fenocristales de plagioclasa (andesina) y anfíbol, en pastas pilotáxica (plagioclasa, augita intersticial y minerales opacos) y microfelsítica. La plagioclasa se presenta argilizada, sericitizada y carbonatizada y el mafito cloritizado, mientras que la pasta, localmente, se halla totalmente silicificada, sericitizada, argilizada y carbonatizada. Filones capa de pórfiro andesítico y andesita, de colores gris mediano y gris verdoso claro, propilitizados, se alojan en la Formación Los Molles en Sainuco y en el arroyo Casheu Mallo Hué y en la Formación Vaca Muerta en el cajón Almanza.
Al noroeste y al sudeste del cerro Atravesada afloran andesitas calcitizadas, con abundantes xenolitos de cuarzo; aquí los fenocristales de plagioclasa son oligoclasa, hay escasos de augita que forman aglomeraciones aisladas y aureolas alrededor de los xenolitos de cuarzo. Relaciones estratigráficas Intruye al Complejo Plutónico del Chachil, al Grupo Choiyoi y a las formaciones Los Molles y Vaca Muerta con contactos netos.
Está cubierta por el Basalto Tipilihuque y por depósitos glaciarios y pedemontanos. Edad y correlaciones La unidad fue asignada al Oligoceno por Lambert (1956), Galli (1969a) y Holmberg (1973) y al Eoceno inferior - Mioceno inferior por Méndez et al. (1995). Sobre la base de dataciones isotópicas (K/Ar sobre roca total) de la Andesita Colipilli efectuadas por Llambías y Rapela (1987, 1989) que arrojaron valores de 49,9 ± 3,2 a 44,7 ± 2,2 Ma), se considera que su edad corresponde al Eoceno inferior a medio.
Andesita Cayanta
La unidad fue establecida por Rapela y Lambías (1985) para diferenciar y reunir a los cuerpos efusivos del Grupo Molle. Fue nominada como Volcanita Molle por Méndez et al. (1987, 1995).
En el límite sudoeste de la comarca, una manifestación aislada de tobas fue reconocida por Galli (1969a) como parte del Mollelitense o Grupo Molle y su continuación hacia el sur fue integrada a la Formación Auca Pan por Turner (1965b, 1976).
Aflora en las cabeceras del arroyo Chañy, al sudeste de Villa Moquehue.
Está formada por tobas andesíticas, color gris claro verdoso, de grano fino, con plagioclasa (andesina) alterada en clorita y sericita, un mineral fémico totalmente oxidado, escaso cuarzo, y apatita; el cemento es cinerítico. Las características litológicas indican que ellas son el resultado de erupciones volcánicas continentales. Relaciones estratigráficas, edad y correlaciones La entidad se apoya en discordancia sobre la Granodiorita Paso de Icalma y al sur de la comarca, en el ámbito de la actual Hoja Geológica Junín de los Andes, está cubierta por el Basalto Rancahué.
La Andesita Cayanta es correlacionable con las expresiones efusivas de lo que en la provincia del Neuquén, en publicaciones anteriores a la presente, se conoce como Grupo Molle y con la Formación Auca Pan, a la cual Turner (1965b) le asignó edad eocena inferior. Galli (1969a) consideró del Oligoceno a las rocas que afloran al sudeste de Villa Moquehue. La datación radimétrica K/Ar sobre anfíbol de 39 ± 9,1 Ma brindada por Llambías y Rapela (1987), permite ubicarla en el Eoceno medio a superior temprano.
Miembro Carrancul
Brechas volcánicas andesíticas y basandesíticas, tobas Antecedentes y distribución areal En el sector nordeste de la comarca, al este del río Agrio, la entidad fue reconocida y descripta como Formación Carrancul por Holmberg (1973). Su nombre deriva del cerro Carrancul localizado al norte de las nacientes del cajón Almanza, en la actual Hoja Geológica Zapala. Zanettini (1976) consideró como Formación Tilhué a los afloramientos situados entre el cajón de Maureyra y el arroyo Tres Puntas y vinculó con el centro efusivo del cerro Campana Mahuida a los ubicados entre el arroyo El Sillero y el paraje Huarenchenque adjudicándolos a la Formación Chapúa (= Hueyeltué).
En 1979a, Zanettini reubicó las manifestaciones meridionales en el Grupo Molle y mantuvo la asignación de las septentrionales al Basalto Chapúa (= Hueyeltué).
Méndez et al. (1995, mapa) incluyeron a la unidad en la Volcanita Molle En razón de que la unidad carece de relaciones estratigráficas de techo que puedan acotar su edad de manera precisa y como hipótesis de trabajo, se señala e que la Formación Carrancul (Holmberg, 1973) es parte de la Andesita Cayanta, por lo cual se la considera como miembro de ésta, aunque podría corresponder a un evento más joven como se aclara más adelante.
Aflora de manera discontinua al este del río Agrio, entre el cerro Loma Alta y el paraje Huarenchenque.
La unidad está conformada por brechas volcánicas andesíticas, de colores ocre claro a pardo, pardo amarillento y gris mediano, constituidas por bloques de andesitas, de colores violáceo oscuro y verde oliva claro, y baja proporción de basaltos y dacitas de tonalidad gris oscura, distribuidos caóticamente en una matriz de toba lítica andesítica compuesta por porfiroclastos de plagioclasa, cuarzo, piroxeno, anfíbol y magnetita y litoclastos de andesita y basalto; la matriz es vítrea con signos de desvitrificación.
El tamaño de los bloques no sobrepasa, en general, el metro cúbico, pero localmente se los encuentra de hasta 4 m3. Estos depósitos se disponen de manera horizontal o levemente inclinados hacia occidente, con un espesor máximo estimado de unos 40 metros (Holmberg, 1973).
En afloramientos al norte del cajón Almanza y en el cerro La Parva se localizan brechas volcánicas andesíticas, gruesas, integradas por bloques subangulosos de andesita, de color gris mediano, y de basalto, de dimensiones variables, en una matriz ferruginosa que contiene vidrio volcánico, cristaloclastos de feldespato y hornblenda y litoclastos menores de andesitas. Se hallan, además, brechas volcánicas basandesíticas, de color gris mediano, formadas por litoclastos de basandesita y de andesita de hasta 5 cm de diámetro, en una matriz piroclástica con elevada cantidad de material vítreo y ferruginoso, plagioclasa cálcica y mafitos.
En los niveles superiores del afloramiento del cerro La Parva son abundantes los bloques de andesita de color violáceo, hallándose también esporádicos bloques de andesitas de color negro; se intercalan horizontes de tobas, que tienen nódulos arcilíticos y concreciones de ópalo color amarillento. Al sudeste del cerro Campana Mahuida aflora una brecha volcánica andesítica, de color pardo grisáceo claro.
Al microscopio la textura es brechosa y está integrada por litoclastos de andesita, pórfiro andesítico y basalto y cristaloclastos de feldespato y piroxeno (augita), en una matriz de composición andesítica, con algo de vidrio y abundante óxidos de hierro. Al este de Huarenchenque se encuentra una ignimbrita mesosilícica de color pardo claro, con estructura porfiroclástica y textura vitroclástica, compuesta por litoclastos subangulosos de hasta 2 cm de andesita y basalto y cristaloclastos de plagioclasa (andesina) y piroxeno (hipersteno), en una matriz porosa vítrea con elevado contenido de óxidos de hierro. También se hallaron tobas vitro-cristalino-líticas de color blanquecino, friables, con estructura porfiroclástica y textura vitroclástica, constituidas por cristales de cuarzo, plagioclasa, biotita y anfíbol, litoclastos de riolita de hasta 1,5 cm y cristaloclastos de cuarzo, biotita y plagioclasa, en una matriz vítrea.
La discontinuidad de los afloramientos fue ocasionada por la erosión, pero se estima que debieron formar un todo continuo sobre un talud inclinado de este a oeste. Con respecto a ellos, Holmberg (1973) descartó un origen glaciar y, como hipótesis de trabajo, señaló que podrían tratarse de depósitos fluviales de un primitivo río Agrio. En la opinión de los autores, es sintomático que la disposición de los afloramientos conforme un semiarco cuyo centro se localiza en el área de los cerros Horqueta - Candelero, situada inmediatamente a oriente en las nacientes del arroyo Almanza, en la Hoja Geológica Zapala.
Al este de dicha área también aflora la unidad, según el mapa de Holmberg (1973). La mencionada área corresponde a intrusiones subvolcánicas de la Andesita Colipilli (Llambías y Rapela, 1989) y dentro de ella los cerros Candelero, Almanza o Pilón, Nevado o Morado y Horqueta, entre otros, se destacan claramente como necks o focos efusivos, en los cuales se habrían originado los elementos volcaniclásticos de la entidad del epígrafe.
La unidad se apoya en discordancia angular sobre las formaciones Lajas, Lotena, Tordillo y Vaca Muerta. En el techo se halla descubierta en su mayor parte, observándose que sólo en los afloramientos localizados entre el arroyo El Sillero y el paraje Huarenchenque está sobrepuesta por el Basalto Hueyeltué y la Formación Huarenchenque
El Miembro Carrancul, de acuerdo con la hipótesis de los autores sobre su génesis, se considera parte de la Andesita Cayanta por lo que le corresponde la misma edad, pero cabe aclarar lo siguiente: Holmberg (1973) ubicó temporalmente a la Formación Carrancul, con dudas, entre el Plioceno y el Pleistoceno, mientras que Méndez et al. (1995, mapa), al incluirla en la Volcanita Molle, le asignaron edad eocena superior a miocena inferior.
Una muestra de pórfiro cuarzo diorítico obtenida por JICA (1984) en las intrusiones subvolcánicas de las nacientes del arroyo Almanza que, según se señaló, serían los focos de erupción del Miembro Carrancul, arrojó una edad K/Ar, sobre roca total, de 21,3 ± 1,1 Ma, es decir Mioceno inferior temprano. De confirmarse con otras dataciones radimétricas la brindada por JICA, a las mencionadas subvolcanitas y al Miembro Carrancul le correspondería esta edad y podría ser un evento volcánico más joven que el Grupo Ñorquín o bien una continuidad del mismo. En el primer caso serían correlacionables con la Andesita Pichaihue (Leanza et al., 2006) atribuida al Oligoceno superior - Mioceno inferior.
Formación Auca Pan
Esta unidad, integrada por volcanitas andesíticas y sus tobas y, además, aglomerados asociados, fue propuesta por Turner (1965a; 1965b; 1973, 1976).
Este autor brindó una detallada descripción de su litología, consignando como localidad tipo el área del cerro Auca Pan, proporcionando, además, la ubicación de sus exposiciones en la descripción de la geología de las comarcas de Aluminé y Junín de los Andes.
Este nombre reemplazó a denominaciones anteriores como “rocas neovolcánicas” de Wehrli (1899), y las dadas a conocer por Groeber (1918; 1954) como “Serie Andesítica Oligocénica”, término también utilizado por Feruglio (1927), así como “Mollelitense”, “Trafulitense” y “Chilelitense” (Groeber, 1951; 1963).
Los principales afloramientos se encuentran vinculados a los cerros Auca Pan, que da el nombre formacional, Bayo, de la Ventana, Picos del Tromen, Bella Vista, Huemules y Cantala, y al sur del lago Paimún, en el sector occidental.
Otra exposición importante es la presente en ambas laderas de la sierra de Mamuil Malal. En el sector oriental, el área del cerro El Bandurrial es el asomo de mayor extensión. Lara y Moreno (2000) mapearon los Estratos de Curarrehue en ambas orillas del lago Tromen y aseguran que están en continuidad con la Formación Auca Pan, relación que en el presente informe no se puede convalidar por no haber sido observada, si bien no se puede descartar como posible.
Turner (1965b; 1976) mapea en la margen occidental del lago Tromen a los granitoides del Complejo Plutónico Huechulafquen, continuidad austral de la misma unidad (Turner, 1965a; 1973).
La Formación Auca Pan está compuesta en especial por andesitas, con frecuencia hornblendíferas, y sus tobas; se observan, asimismo, camadas de brechas y aglomerados volcánicos integrados por fragmentos de andesitas, con mátrix tobácea de coloración verdosa clara.
La litología ha sido descripta por Caminos (en Turner, 1965a; 1965b; 1973; 1976); la composición más frecuente corresponde a andesitas hornblendíferas o augíticas, rocas porfíricas de pasta gris verdosa a violácea, con fenocristales feldespáticos de 1-2 mm de largo y de fémicos negro verdosos; la pasta puede ser pilotaxítica, microgranosa o variable entre ambas. Los fenocristales de oligoandesina son euhedrales, bien maclados, con microfisuras, con algo de reemplazo albítico y con ligera sericitización. La augita es euhedral, con inclusiones ferruginosas, algunos de sus fenocristales pueden convertirse en pseudomorfos de clorita y calcita. Existen además rocas dacíticas, verdes, afaníticas.
Otra variedad es la representada por tobas lítico - cristalinas con litoclastos de granitos biotíticos, granodioritas, andesitas, dacitas y ectinitas; los cristaloclastos son de andesina y oligoclasa, frescos, con parte de sus contornos idiomorfos, cuarzo con bordes corroídos y fémicos reemplazados por clorita y calcita. Vidrio intersticial aglutina una fina pasta cuarzo-feldespática. La distinción de la Formación Auca Pan, en los casos donde ella descansa sobre la Formación Choiyoi y su litología es semejante, se realiza sobre la base de la coloración más clara en el caso de la primera, o tomando en cuenta la inclinación, más alta en el caso de la segunda. Observaciones propias en varias localidades revelan la existencia de andesitas porfíricas con pasta pilotaxítica con andesina (An 38%) en fenocristales en una base compuesta de oligoclasa-andesina, biotita, un mineral opaco y vidrio en un proceso de desnaturalización, con intercrecimiento de cuarzo y feldespato, como ocurre al oeste del cerro Auca Pan.
Al este de este mismo cerro y al sur del arroyo Pilolil se ha encontrado una felsita riolítica, de color gris rosado con bandas discontinuas, que revela al microscopio una textura afírica, afieltrada, cuya pasta está compuesta de microlitos de feldespato potásico. A su vez, en la costa sur de la laguna de Huaca Mamuil se ha comprobado la existencia de andesitas piroxénicas, porfíricas, con pasta intergranular, cuyos fenocristales son de andesina (An 33%) y augita dispuestos en una pasta cuyo vidrio original se ha transformado en un intercrecimiento de feldespato, cuarzo, clorita, piroxeno y un mineral opaco.
Cerca de la misma laguna Huaca Mamuil, pero al noroeste del cerro de la Uña, se presenta una leucoandesita, de grano fino, de color verde claro, con fenocristales que no superan los 2 mm de largo, de composición andesínica (An 32%); la pasta de esta roca está compuesta por oligoclasa-andesina, clorita, epidoto y vidrio desnaturalizado. La toba recristalizada que se encuentra al sur del arroyo Nahuel Mapi y al noreste del cerro Auca Pan es de color rosado, con una lajosidad con suaves flexuras; en esta toba el proceso de recristalización la hace muy compacta. Según Turner (1965a, 1973), la Formación Auca Pan alcanza los 700 m de espesor en su localidad tipo.
La Formación Auca Pan se apoya sobre granitoides del Complejo Plutónico Huechulafquen, sobre ignimbritas y vulcanitas de la Formación Choiyoi. En el sector más oriental se dispone sobre las Formaciones Piedra Pintada y Los Molles.
Sobre ella apoyan las Formaciones Chimehuín y Aseret y los Basaltos Rancahué, Tipilihuque, Hueyeltué, así como los depósitos morénicos y glacifluviales de las Formaciones Los Helechos y Collún Có y el Basalto Lanín. Además, Leanza (1985) revela una relación intrusiva, no descripta por Turner, localizada unos 1000 m al norte del puesto Catatún, donde sedimentitas liásicas son intruidas por rocas de la Formación Auca Pan, plegándolas periclinalmente.
Dessanti (1972) se encargó de establecer las correlaciones de la Formación Auca Pan con otras unidades de los Andes Patagónicos Septentrionales, previamente conocidas y la asignó al Cretácico superior – Paleoceno, teniendo en cuenta que apoya sobre granitos cretácicos y es cubierta por la Formación Jorge Newbery, que ha sido asignada al Eoceno por contener la flora fósil de Pichileufú (Berry, en Leanza, 1985).
Groeber (1956) ubicaba estas volcanitas en el Paleoceno tardío - Eoceno temprano. A su vez, Rabassa (1974) equiparó la Formación Auca Pan con la Formación Ventana, en tanto que González Díaz y Nullo (1980: 1125) establecieron que las volcanitas terciarias homologables con la Formación Auca Pan deben de ser consideradas como pertenecientes al Eoceno - Oligoceno.
Sin embargo, los trabajos de Lagorio y Massaferro (1991) y Lagorio et al. (1998) han modificado la posición cronológica de la Formación Auca Pan, sobre la base de consideraciones petrográficas y geoquímicas y, en especial, por un par de dataciones por el método K/Ar. Estos autores han reubicado los afloramientos cercanos a la unión de los ríos Kilka y Aluminé, antes considerados por Turner (1965b; 1976) como de la Formación Aluminé (en este trabajo Formación Choiyoi), como propios, ahora, de la Formación Auca Pan. Las dataciones K/ Ar en roca total, sobre ignimbritas frescas y libres de litoclastos, proporcionaron edades de 61 ± 2 Ma y 62 ± 3 Ma correspondientes al Paleoceno.
Estas edades se contraponen con la obtenida por Rapela et al. (1983) en una muestra de la zona de Pilolil – cerro Bandera, datada en 33 ± 2 Ma, merced a la cual consideran a la Formación Auca Pan como parte de la “Serie Andesítica” oligocena. Por otra parte, en el sector chileno diversos autores, entre ellos Lara y Moreno (2000), correlacionan la Formación Auca Pan con los Estratos de Curarrehue, cuyas tobas han sido intruidas por dioritas cuarcíferas datadas en 94 ± 2 Ma y 111 ± 4 Ma, ambas por el método K/Ar en biotita y anfíbol (Munizaga et al., 1988). Esta asignación cronológica correspondiente al Jurásico superior - Cretácico inferior, pone de manifiesto que los Estratos de Curarrehue pertenecen a un vulcanismo anterior, y por lo tanto no serían equiparables con la Formación Auca Pan. Sobre la base de las consideraciones expuestas, se acepta la edad paleocena propuesta por Lagorio et al. (1998) como la que mejor define la antigüedad de la Formación Auca Pan.
Formación Lolog
Las sedimentitas de origen continental que están expuestas en el sector sudoccidental, sobre el camino que lleva al lago Lolog, constituyen la entidad que Turner (1965a; 1973) denomina Formación Lolog.
Esta unidad no reconoce otros antecedentes que la cita dada por Groeber (1929) sobre la presencia de troncos de madera carbonizada y de mantitos de esquistos carbonosos o lignito, sobre el camino que va de la estancia Collún - Có al lago Lolog.
Esta unidad está expuesta en el sector sudoccidental, en el camino que desde Junín de los Andes se dirige al lago Lolog, previo paso por el acceso a la estancia Collún - Có. Otros afloramientos han sido identificados sobre la margen izquierda del río Chimehuín, los que se prolongan hacia el sur en los dominios de la Hoja San Martín de los Andes.
Su base, unos 10 m de conglomerados, se apoya sobre el Complejo Plutónico Huechulafquen. La mátrix es una arenisca de grano mediano, gris amarillenta pálida. Los clastos de este conglomerado son tanto esquistos de la Formación Colohuincul como granitos del Complejo Plutónico Huechulafquen, predominan los de tamaño variable entre 5 a 10 cm, excepcionalmente de 20 cm, revelan un transporte relativo ya que sus vértices y aristas están desgastados; algunos de estos clastos son aplanados. Los estratos conglomerádicos tienen 2 a 3 m de espesor.
Siguen hacia arriba bancos de areniscas amarillentas, de grano mediano a grueso, de 40 a 50 cm de potencia, no muy duras, con granos redondeados. Superpuestos hay otros bancos de areniscas, color gris obscuro a negro, medianas a finas, de 30 a 40 cm de espesor, en los que hay intercalaciones de una arenisca gris verdosa a verde clorita, dura, con cemento silíceo, en bancos de 20 a 30 cm de potencia. El perfil continúa hacia arriba con arcilitas gris verdosas, blandas, deleznables, dando trozos angulosos de alrededor de 2 cm de largo, las que llevan restos indeterminables de plantas, en bancos que no superan los 10 cm de espesor.
Estas arcilitas están cubiertas por areniscas medianas a gruesas, de color negro, muy duras, que se presentan en bancos de 50 a 60 cm de espesor. Esta alternancia de arcilitas y areniscas se repite varias veces. Algo más arriba se presentan areniscas arcillosas amarillentas, de grano fino, con concreciones elipsoidales de 15 cm de largo portadoras también de escasos clastos de anfibolitas, de 10 a 30 cm de largo. A su vez, están cubiertas por bancos de 30 a 40 cm de espesor de una arenisca verdosa, de grano mediano a fino. La potencia total estimada de la Formación Lolog, según Turner (1965a; 1973), es de unos 450 metros.
La Formación Lolog tiene restos orgánicos fósiles de vegetales, con troncos silicificados; en los bancos de lutitas carbonosas o de lignitos, de un espesor de 10 a 15 cm, predominan los fragmentos de ramas y hojas.
La Formación Lolog se apoya sobre el Complejo Plutónico Huechulafquen y la Formación Colohuincul y sobre ella descansan los depósitos glacifluviales de la Formación Collún Có, las sedimentitas de la Formación Chimehuín y depósitos recientes.
Esta unidad podría correlacionarse con la Formación Jorge Newbery (Dessanti, 1972) por la presencia de los mantos carbonosos que, según González Díaz y Nullo (1980), sobre la base de información proporcionada por González Bonorino (1979), se pueden considerar como una intercalación parálica dentro del complejo volcánico eoceno.
Sin embargo, debe advertirse que la Formación Lolog es un depósito continental y en su composición Turner (1965a; 1973) no cita componentes volcánicos. Sobre la base de los restos fósiles mencionados por Groeber (1929), quien compara estas sedimentitas con las capas del piso patagónico inferior de Bariloche y Epuyén y la opinión de Turner (1965a; 1973), se considera que la Formación Lolog debe asignarse al Eoceno superior.
Formación Chimehuín
Esta unidad, ampliamente extendida en la comarca de Junín de los Andes, fue propuesta por Turner (1965a; 1973), quién estableció su localidad tipo en el área dominada por el curso del río Chimehuín. Si bien González Díaz y Riggi (1984) han demostrado en el perfil de la cuesta de La Rinconada que la Formación Chimehuín no debe considerase válida ya que está integrada por la suma de las Formaciones Collón Curá y Río Negro, para los fines del presente carteo la imposibilidad de llevar a la práctica esta separación determina que se respete el criterio de Turner (1965a; 1965b; 1973; 1976).
En consecuencia, la designación de Formación Chimehuín expresa la sumatoria de Formación Collón Cura + Formación Río Negro. En la comarca en estudio lo que puede considerase el miembro inferior de la Formación Chimehuín fue identificado como “Colloncurense” por Groeber (1929), Banchero (1957) y Coco (1957) ó Formación Collón Cura por Leanza y Leanza (1979), en tanto que lo que sería su miembro superior fue identificado por Galli (1954; 1969a) con la informal denominación de “Areniscas Azuladas”, a las que luego Cucchi (1998) llamó Formación Río Negro en la comarca de Piedra del Águila.
La Formación Chimehuín (= Formación Collón Cura + Formación Río Negro) ocupa una extendida ubicación geográfica que, de norte a sur, comprende las siguientes localidades o parajes: cerca de la escuela de Kilka, en el valle del arroyo Llimenco, al norte del cerro Bandera; al este de la ciudad de Aluminé, en los valles de los arroyos Llamuco y Pichi Vilcuncó; en el camino de Las Coloradas a La Negra y cerca de la bajada de Rahue.
Los más extensos afloramientos son los de la comarca próxima a Junín de los Andes, al noroeste de dicha ciudad, desde el cerro Colorado al cerro Santa Julia y al oeste de la misma en los cerros de las Piedras Paradas, Portezuelo y al este de la ciudad citada, en las inmediaciones de los cerros Los Cerrillos, de los Chenques y del Chino.
La composición litológica de esta unidad se puede generalizar diciendo que es un conjunto de sedimentitas continentales vinculadas con la actividad volcánica del momento, representada por tobas andesíticas, en parte dacíticas, junto con tufitas de colores amarillentos, pardo claro, gris claro o blanco, de estratificación difusa, dispuestas, por lo común, en bancos potentes subhorizontales.
Habida cuenta de que la entidad que se describe ocupa la mayor extensión en el área cercana a Junín de los Andes, en lo que sigue se presenta una síntesis de la litología que describe Turner (1965a; 1973). En términos generales la unidad está formada por tobas arenosas, blancas, con cristalitos blancos de feldespato y con trozos de piedra pómez; posee estratificación grosera o bien son macizas, en bancos potentes.
En el cerro de las Ventanitas, próximo a las márgenes del arroyo Pichi Currhue, cerca de su base, aflora un aglomerado volcánico dacítico, en camadas de 3 a 5 m o más de potencia, portador de clastos de dacita de variado tamaño, que oscila entre 1 centímetro de diámetro hasta bloques de 50 cm, de color pardo obscuro; se ven intercalaciones de areniscas tobáceas conglomerádicas, gris parduscas a gris rosadas, con litoclastos y cristaloclastos feldespáticos y escaso cuarzo.
Por su parte, Caminos (en Turner, 1965a; 1973) describe una toba vitrocristalina dacítica proveniente de la estancia Lolén, que vista al microscopio revela una pasta vitroclástica, con trizas vítreas y cristaloclastos de oligoclasa y carente de fémicos. Otro de los componentes importantes de la Formación Chimehuín es el desarrollo de conspícuos paleosuelos, frecuentemente conteniendo nidos de escarabeidos, tal como los que se observan en los afloramientos situados al sureste de Las Coloradas. El espesor total estimado de la Formación Chimehuín en su localidad tipo es de 500 m (véase Turner, 1965a, 1973).
La Formación Chimehuín se apoya sobre la Formación Colohuincul y el Complejo Plutónico Huechulafquen y las Formaciones Choiyoi, Auca Pan y Lolog. Sobre ella descansan los Basaltos Tipilihuque (en parte), Hueyeltué, Huechahué y Malleo, así como las Formaciones Collún Có y Los Helechos. En el arroyo Rahue, Turner (1965b; 1976) señala que en ambas márgenes del mismo se intercala en esta unidad una colada del Basalto Rancahué, de unos dos metros de potencia.
La edad de la Formación Chimehuín surge de la comprendida entre el Mioceno - Plioceno de la Formación Río Negro y el Mioceno medio a superior de la Formación Collún Cura. En consecuencia, se asigna esta unidad al lapso Mioceno medio – Plioceno inferior. Se la puede correlacionar con los asomos de unidades equivalentes de la Formaciones Río Negro y Collún Cura en las comarcas vecinas de Piedra del Águila (Cucchi, 1998) ó de Picún Leufú (Leanza y Hugo, 1997), entre otras.
SECTOR SUR
Cuenca de Ñirihuao
La Cuenca de Ñirihuau es una cubeta elongada en sentido
norte-sur desarrollada desde los 41º a 43º de latitud sur y relativamente estrecha en
sentido longitudinal. El relleno sedimentario se compone principalmente por rocas
volcánicas, sedimentos volcaniclásticos y clásticos, con ciertas intercalaciones
carbonáticas desarrollados en ambientes lacustres, deltaicos y marinos (Gonzalez
Bonorino 1944; González Bonorino y González Bonorino 1978; Spalletti 1981; Spalletti eIñiguez Rodríguez 1981; Spalletti et al. 1982; Cazau et al. 1989;Cazau et
al. 2005).
 |
La estratigrafía de la cuenca presenta una unidad mayor
denominada Grupo Nahuel Huapi (González Bonorino y González Bonorino 1978) de
edad Paleoceno Superior-Mioceno medio (Cazau et al. 1989)
La historia de la Cuenca de Ñirihuau comienza en el Paleoceno Tardío-Eoceno
Medio (57 to 50 Ma, Rapela et al. 1988) con el desarrollo de un cinturón volcánico
bimodal (Formación Huitrera, Kay y Rapela 1987) sobre rocas ígneas y
metamórficas paleozoicas.
Este volcanismo efusivo tuvo lugar en un contexto
continental quedando como registro, diferentes niveles lacustres y palustres, junto
con mantos de carbón (Melendi et al. 2003).
Posteriormente, durante el Eoceno
Medio se produce la migración de la actividad volcánica hacia el sector occidental,
teniendo lugar la efusión de las lavas andesíticas de la Formación Cerro Bastión
(Diez y Zubia 1981). En este periodo, entre los 50 y los 42 Ma, la placa oceánica de
Farallón subducia bajo la placa continental Sudamericana a alta velocidad de
convergencia (~15 cm/año) y en ángulo oblicuo (Pardo Casas y Molnar 1987). Al
igual que la Formación Huitrera, dentro del registro volcánico de la Formación Cerro
Bastión se han hallado restos de troncos y niveles pelíticos asociados a pantanos
(Sepúlveda 1980).
Por un lado, el gran evento volcánico acaecido durante el intervalo Paleoceno-
Eoceno Medio debió asociarse a un alto flujo calórico, produciendo el calentamiento
y debilitamiento de la corteza continental. Por otra parte, desde aproximadamente
los 42 Ma, la velocidad de convergencia entre las placas Farallón y Sudamericana
disminuye considerablemente tornándose relativamente lenta (~5 cm/año, Pardo
Casas y Molnar 1987; Somoza y Ghidella 2005) sin mayores cambios en la
oblicuidad.
Estas características determinan un estadio de convergencia con
extensión en el arco (roll back negativo, Uyeda 1983). Estos factores contribuyen al
comienzo de una fracturación en bloques durante el intervalo Eoceno Medio al
Oligoceno temprano bajo.
|
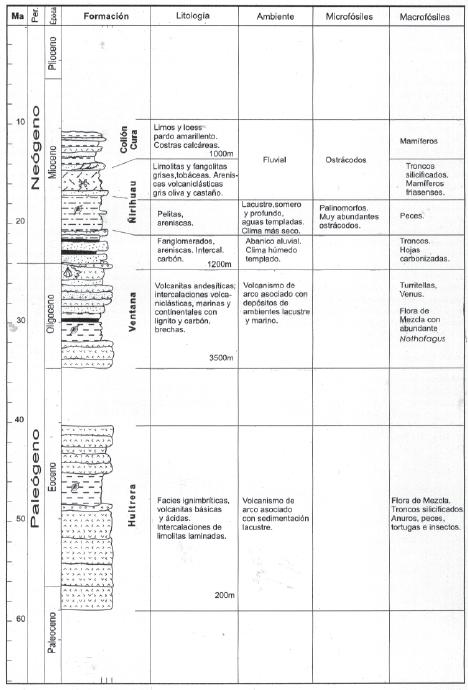 |
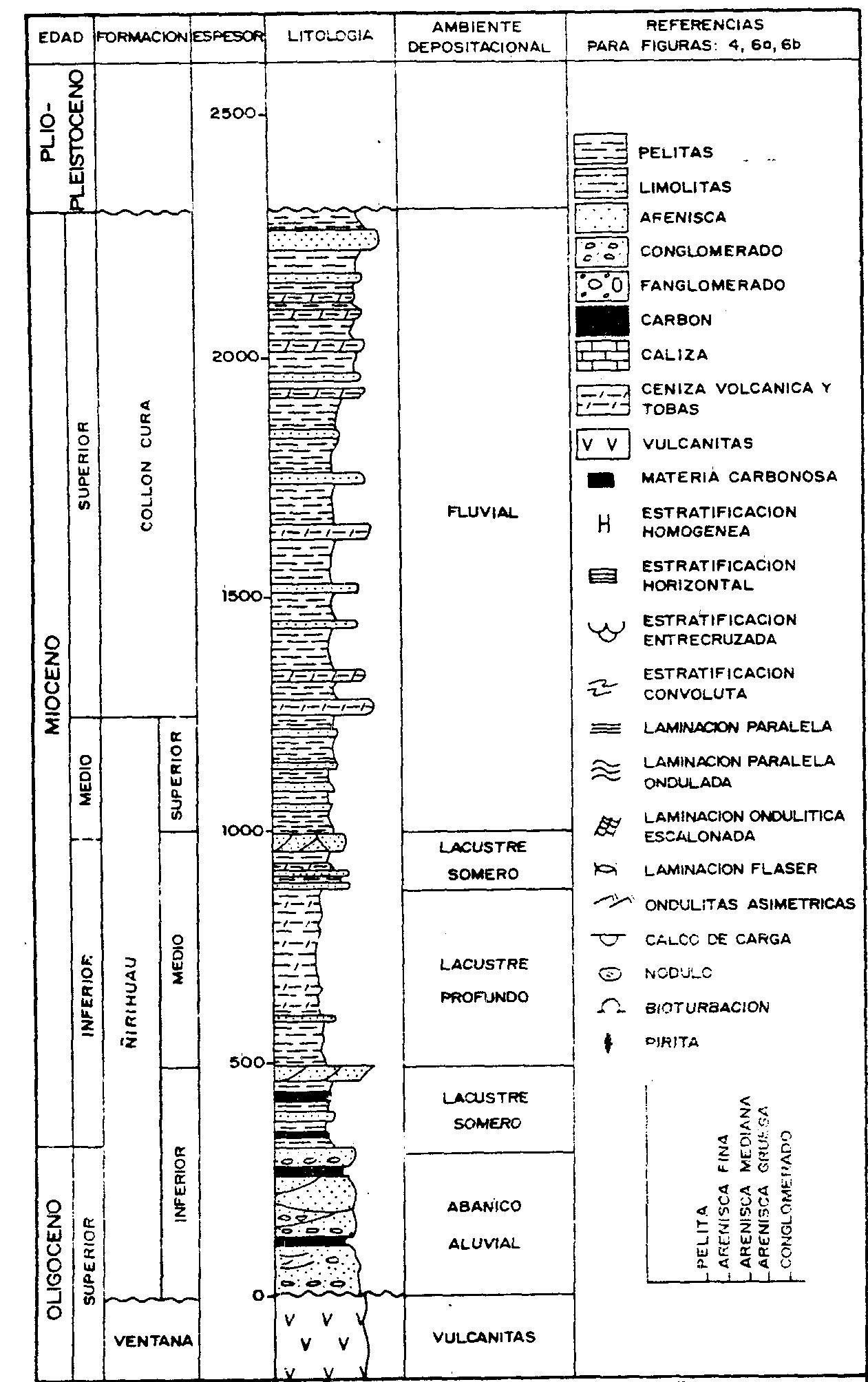 |
Estratigrafía
Grupo Nahuel Huapi
González Bonorino (1973) en su estudio geológico de la región del lago Nahuel Huapi, formalizó el nombre de Grupo Nahuel Huapi para una secuencia volcano sedimentaria principalmente paleógena, a la que integró con dos unidades formacionales.
La inferior, Formación Ventana, de carácter principalmente volcánico con algunas intercalaciones sedimentarias, y
la superior, Formación Ñïrihuau, de origen sedimentario con gran aporte piroclástico.
Las sedimentitas de la Formación Ventana habían sido mapeadas en forma separada por Feruglio (1947) bajo la denominación de “sedimentos marinos del Patagoniense”. El nombre del grupo proviene de la “Serie Nahuel Huapi” aplicado a este conjunto de rocas por Ljungner (1931), mientras que Ventana deriva de la sierra de la Ventana, ubicada al sur de la ciudad de San Carlos de Bariloche.
El nombre Formación Ventana reemplaza al de “Serie Andesítica” introducido originalmente por Feruglio (1927), para designar a las rocas volcánicas terciarias de composición andesítica de la región del Nahuel Huapi. |
Formación Ventana
La mayoría de los afloramientos de la Formación Ventana están en una faja muy continua de más de 100 km de longitud, desde la depresión del lago Traful, pasando por el Lago Nahuel Huapi, la sierra de la Ventana, laguna Las Mellizas, cerro Barría y cerro La Serrucha, hasta la sierra de El Maitén para ingresar en la provincia del Chubut, continuando hasta la zona de Esquel.
En el sector andino fueron asignados afloramientos de esta unidad en la parte cuspidal del cerro Bastión y al oeste del cerro Hielo Azul, en la zona de El Bolsón, ambos con la denominación de Formación Cerro Bastión (Diez y Zubia, 1981), así también en el cordón de la Veranada, cordón de Ñirihuau y cordón Áspero.
En base a una reciente datación radimétrica se incorporan a la formación a los intrusivos básicos del cerro Piltriquitrón.
La facies sedimentaria se encuentra estrechamente asociada a los corrimientos, comportándose como niveles de despegue y es posible observarla al pie de los corrimientos Otto, López y Ventana – Catedral. La mayoría de las sedimentitas del valle de El Bolsón, las que de acuerdo a su edad podrían ser correlacionadas con la Formación Ventana, se describieron en forma separada.
El estratotipo de la Formación Ventana fue propuesto por González Bonorino y González Bonorino (1978) en la sección del cerro de la Ventana, ubicado sobre el faldeo oriental de la sierra homónima. Son 3.500 m de lavas, brechas, tobas y wackes; este espesor es mínimo ya que la sección está en contacto tectónico con las metamorfitas del Complejo Colohuincul.
A pesar de las variaciones que poseen las unidades volcano sedimentarias, los autores precedentes identificaron tres secciones. La inferior de unos 1.700 m, consiste principalmente en lavas andesíticas asociadas a dacitas, basaltos y basandesitas. La intermedia consta de 1.500 m de gruesos estratos de brechas volcánicas, tobas brechosas, tobas, wackes y conglomerados con intercalaciones de lavas andesíticas y basálticas.
Los 500 m de la sección superior se integran con 200 m de tobas y limolitas tobáceas fosilíferas y 300 m de lavas basálticas y wackes con niveles fosilíferos. Hacia el sur en el perfil del río Ñirihuau, la Formación Ventana tiene 3.400 m de espesor (González Bonorino y González Bonorino ,1978).
Al nordeste de la localidad tipo, en una sección que une los cerros Catedral y Otto, se estimaron unos 4.000 m de espesor total (González Bonorino, 1973).
En el sector del cordón oriental de El Maitén y sin techo aflorante fueron medidos 1.950 m (Cazau, 1980). La facies lávica consta de lavas andesíticas con basaltos y riolitas subordinados. Los basaltos forman mantos subhorizontales de más de 100 m de espesor, constituidos por varias coladas sucesivas y se ubican preferentemente en la parte cuspidal de algunos cerros y en general fueron separados de las demás rocas con nombres tales como “Basalto Reyhuau” (Dessanti, 1972), Formación Cerro Petiso (Rolleri et al., 1976; Nullo, 1979) o simplemente como “sección superior basáltica” (Feruglio, 1947).
Aunque en la Formación Ventana el desarrollo de la facies ignimbrítica es bastante restringido, se encuentran ignimbritas riolíticas y vitrófiros en el perfil del cerro Ventana. La facies pliniana reúne potentes secciones de algunos centenares de metros de depósitos piroclásticos constituidos por brechas y aglomerados volcánicos e intercalaciones de tobas y sedimentitas volcaniclásticas gruesas.
La alternancia de lavas, brechas ignimbríticas, brechas andesíticas y tobas definen una facies lávico – piroclástica (Rapela et al., 1984); su composición varía entre basáltica para las efusiones lávicas hasta riolítica para las piroclastitas. La facies sedimentaria está formada por tobas, arcilitas, areniscas y conglomerados que se presentan como intercalaciones en las restantes facies y que poseen una abundante participación piroclástica.
En general las sedimentitas continentales corresponden a depósitos de ambientes lacustres que son portadores de paleoflora y restos carbonosos; también son conocidos depósitos de ambiente marino, con abundantes restos de invertebrados.
Frecuentemente el contenido fosilífero oficia de nivel guía, como en el caso del cerro de la Ventana y cerro Otto (véase González Bonorino y González Bonorino, 1978, figura 1 y Feruglio, 1947).
Filones capa y diques intrusivos en la Formación Mallín Ahogado se incluyen por su edad dentro de la Formación Ventana. Los cuerpos de mayores dimensiones están en el faldeo occidental del cerro Piltriquitrón y cuerpos aislados en la sierra Plataforma y cabeceras del arroyo Blanco o Moroco. Las rocas del cerro Piltriquitrón fueron incorporadas dentro de la “Serie del Piltriquitrón y sus intrusivas asociadas” por González Bonorino (1944); el posterior hallazgo de paleoflora terciaria en los estratos que ofician de roca de caja, obligó a una reconsideración de su edad (González Díaz y Zubia, 1980 a, 1980 b).
Son rocas de naturaleza básica a intermedia cuya petrografía fue detalladamente estudiada por González Bonorino (1944) quien las clasificó como diabasas y lamprófiros. Estas rocas proyectan sus efectos térmicos hasta una decena de metros del contacto con las sedimentitas; pequeños diques que derivan del filón capa mayor, atraviesan la estratificación.
Las sedimentitas marinas de la Formación Ventana tienen niveles fosilíferos con una abundante fauna de bivalvos, gastrópodos y lamelibranquios. Los géneros más abundantes son Venus, Turritella, Cucullaea, Nática, Panopea, Cardium y Sthruthiolaria, entre otros.
Varias de las especies determinadas son comunes en el “Patagoniense” de la Patagonia extraandina y en el Piso de Navidad en Chile. Las principales localidades fosilíferas se encuentran en el cerro Tres Picos, cerro Otto, sector nordeste de la sierra de la Ventana, valle del río Ñirecó y nacientes del arroyo Las Bayas entre otros (Feruglio, 1941; González Bonorino y González Bonorino, 1978; González Díaz, 1979 a). Insectos fósiles fueron determinados por Rossi de García (1983) en cercanías del río Limay.
Las facies sedimentarias de origen continental contiene restos paleoflorísticos en la parte inferior de la Formación Ventana, donde hay gimnospermas tales como Gingko y Cycas, angiospermas con varias especies de las familias Lauraceae, Mirtaceae y Sterculiaceae (Romero y Arguijo, 1981). Aragón y Romero (1984) citaron restos de Fagus y Celtis en el yacimiento ubicado al este de la estación Perito Moreno, en un nivel estratigráficamente más alto que el anterior.
Los elementos microflorísticos determinados corresponden al bosque de Nothofagidites (Pöthe de Baldis, 1984). Relaciones estratigráficas La Formación Ventana se relaciona tectónicamente con la mayoría de las unidades; se halla sobrecorrida sobre la Formación Ñirihuau y es a su vez montada por las metamorfitas del Complejo Colohuincul o bien como ocurre más al sur por los granitoides jurásicos, con los que presenta contacto tectónico.
En la zona del cerro Bastión las volcanitas cubrirían en discordancia angular a las volcanitas jurásicas. En las nacientes del río Foyel, en inmediaciones del cerro Nevado Mayor, se la observa en discordancia erosiva con los granitoides jurásicos.
La relación con la suprayacente Formación Ñirihuau ha sido interpretada como de discordancia angular (Groeber, 1954) o de pasaje gradual (González Bonorino y González Bonorino, 1978). Diversos autores estiman que dado el carácter sintectónico con la deformación andina de la Formación Ñirihuau, ambas relaciones son posibles debido al diacronismo en la sedimentación (véase Tectónica).
Secciones sísmicas de orientación oeste – este ubicadas al este de la Faja Plegada de Ñirihuau, muestran a las Formaciones Ñirihuau y Collón Curá con una morfología acuñada hacia el este, y relaciones de onlap y overlap con el sustrato de volcanitas terciarias (Formaciones Huitrera y Ventana).
La Formación Ventana se correlaciona con la Formación Auca Pan (Turner, 1965) cuyos afloramientos, ubicados al norte de Junín de los Andes, son los más septentrionales en la Cordillera Nordpatagónica.
También con la Formación Santa Isabel (Parker, 1973) de la región de Piedra del Águila.
Parte de su facies sedimentaria sería homologable con la parte más joven de la Formación Mallín Ahogado (Diez y Zubia, 1979) de la región del valle de El Bolsón. Diecisiete edades radimétricas en la Formación Ventana muestran valores entre 34 y 24 Ma (Cazau et al., 1989), intervalo que corresponde casi enteramente al Oligoceno.
Una edad K/Ar reciente de 31±1 Ma en un filón capa intrusivo en sedimentitas de la Formación Mallín Ahogado en el cerro Piltriquitrón (cascada Nahuel Pan) permite incorporarlos a la Formación Ventana.
Formación Ñirihuau
Los depósitos de la Formación Ñirihuau están constituidos por rocas clásticas con participación piroclástica y subordinadamente carbonática, depositados en una cuenca elongada entre los 41º y 43º de latitud sur, en íntima asociación con el volcanismo y la deformación andina.
El nombre fue acuñado por González Bonorino (1972, in González Bonorino, 1973) tomando como base la sección del valle de río homónimo, donde se encuentra muy bien expuesta. Con anterioridad, diferentes autores refirieron estas sedimentitas como “Patagoniense”, “Patagoniano”, “Pospatagoniano”, “Capas con Nothofagus”, “Patagoniense continental” y “Sedimentos continentales del terciario medio” entre otros; también se incluye en esta unidad a la Formación Ñorquinco (Cazau, 1972).
Las características estratigráficas y sedimentológicas de estos depósitos fueron estudiadas entre otros por Cazau (1972, 1980), Ramos (1981, 1982), Cazau et al. (1989), González Bonorino y González Bonorino (1978), Spalletti (1981, 1983), Spalletti e Iñiguez (1981), Spalletti et al. (1982), Spalletti y Matheos (1986, 1987) y Spalletti y Dalla Salda (1996).
Los afloramientos de la Formación Ñirihuau se disponen como una faja plegada de rumbo NNO que denominamos Faja Plegada de Ñirihuau y que está limitada por los corrimientos Otto y Pantanoso, al oeste y este respectivamente. En la parte septentrional de la Hoja se expone entre la isla Victoria y la latitud del arroyo Montoso, pasando por los valles del arroyo Ñirecó y de los ríos Ñirihuau y Pichileufú donde se observan muy buenas secciones.
Al sur del arroyo Montoso la faja se interrumpe por unos 20 km, para reiniciarse a la altura del arroyo Fita Timen, continuando por la localidad de Ñorquinco, faldeo oriental de la sierra del El Maitén para luego ingresar a la provincia del Chubut. Al este del Corrimiento Pantanoso la Formación Ñirihuau se encuentra en el subsuelo, donde, en conjunto con las sedimentitas de la Formación Collón Curá forman una secuencia de geometría en cuña que se va adelgazando progresivamente hacia el este en inmediaciones del Corrimiento Río Chico.
El estratotipo de la formación (González Bonorino y González Bonorino, 1978) corresponde al perfil del río Ñirihuau, con perfiles complementarios al norte y sur del río. Estos autores estimaron un espesor cercano a los 2.500 m y desde el punto de vista litológico lo dividieron en varias secciones que incluyen algunos bancos guías tales como ignimbritas y calizas con ostrácodos. Desde el techo hasta la base el perfil general es el siguiente:
Sección superior (250 m): 250 m Tobas blanquecinas.
Sección intermedia (1.486 m): 800 m Tobas arenosas con intercalaciones de tufitas y arcilitas.
150 m Brechas tobáceas blanco verdosas con intercalaciones de tobas líticas, conglomerados y wackes.
160 m Wackes feldespáticas grises algo conglomerádicas con intercalaciones de areniscas calcáreas.
70 m Calizas con ostrácodos y calizas oolíticas.
300 m Tobas verdes y wackes con wackes feldespáticas e intercalaciones conglomerádicas y brechosas.
6 m Ignimbrita dacítica.
Sección inferior (800 m): 800 m Conglomerados, wackes, wackes conglomerádicas y wackes con tufitas.
La sección inferior, caracterizada por los depósitos de mayor granulometría se complementa con fanglomerados matriz – soporte con bloques de hasta medio metro de diámetro organizados en potentes secuencias elementales granodecrecientes.
Alcanzan un espesor bastante considerable de hasta 700 m en el pozo Ñorquinco X – 1, (Cazau et al., 1989). Los afloramientos cercanos a esta localidad conforman un total de 800 m, con su techo erosionado (González Bonorino, 1944).
En el sinclinal de Pico Quemado, ubicado en inmediaciones de la mina Pico Quemado y las nacientes del arroyo Chenqueniyeu, la unidad alcanza un mínimo de 1.452 metros.
Fue estudiada por Bergmann (1971) quién separó una sección inferior (Complejo Pico Quemado) de 795 m que se apoya sobre la Formación Ventana y una superior (Complejo del Arroyo Chenqueniyeu) de 657 m de potencia. Las dos secciones presentan netas características granodecrecientes, comenzando con conglomerados basales, areniscas conglomerádicas y areniscas, para pasar a tobas y arcilitas hacia el techo; varios niveles y mantos de carbón se advierten a lo largo del perfil.
Desde el punto de vista composicional la moda detrítica promedio de las psamitas y sabulitas, indica un predominio de composiciones líticas y una menor proporción de composiciones arcósicas; los clastos y litoclastos proceden esencialmente de lavas andesíticas y dacíticas y de piroclastitas tales como tobas de composición riolítico – dacítica (Cazau et al., 1989).
La Formación Ñirihuau está integrada por sedimentitas que en general atestiguan un ambiente depositacional fluviolacustre; más concretamente un paleoambiente de abanico aluvial y lacustre somero que coincide con el miembro inferior de la unidad, a lacustre somero y profundo en la sección media, para finalmente pasar a un ambiente fluvial en la parte superior, en transición a la Formación Collón Curá (Cazau et al.,1989).
Los depósitos de abanico aluvial se encuentran adosados a las volcanitas de la Formación Ventana e incluyen las facies de mayor granulometría constituidas por una facies de fanglomerados que representa la parte proximal del abanico y un facies de conglomerados con areniscas, que reflejarían condiciones de abanico medio – distal a fluvial.
La asociación de facies fluvial permite definir un sistema fluvial con dominio de ríos meandriformes que tiene representatividad en el miembro superior. Entre las asociaciones lacustres se reconocen, una profunda con facies de arcilitas y limolitas con restos de peces y ostrácodos de agua dulce y una lacustre somera que se integra con un conjunto variado de facies tales como barras, barras de desembocadura, deltas y playas que son portadoras de capas de carbón (Cazau et al., 1989).
Las condiciones ambientales basadas en determinaciones paleobotánicas (Aragón y Romero, 1984) y la presencia de troncos indican un clima templado a templado cálido con características húmedas. El hallazgo, en la sección media de la unidad, de Turritellas en el “Banco calizas con ostrácodos” (González Bonorino y González Bonorino, 1978) y la presencia de dinoflagelados y acritarcos en varios pozos ubicados en el sector sur de la cuenca (Cazau et al., 1989), insinúan breves conexiones marinas o condiciones lacustres temporalmente similares a las oceánicas para esta parte de la secuencia.
La interpretación tectónica de la cuenca en términos de la composición de la moda detrítica de la unidad, sugiere una cuenca de retroarco a intra y antearco con clastos y litoclastos procedentes de un arco magmático (Cazau et al., 1989).
Sin embargo la presencia de ignimbritas dacíticas en la sección del río Ñirihuau (González Bonorino y González Bonorino, 1978) y de diques que intruyen a mantos de carbón en Pico Quemado (Bergmann, 1971), indican la persistencia de la actividad volcánica en el Cinturón de El Maitén hasta el Oligoceno tardío. Por lo tanto la relación cuenca – arco establecida entre el arco aún activo y el comienzo del relleno de la cuenca señalan una posición general de retroarco.
Yacimientos con flora fósil se ubican en las nacientes de los arroyos Montoso, Chenqueniyeu y Pantanoso, en algunos sitios a lo largo del río Ñirihuau y en cercanías de San Carlos de Bariloche. Los niveles incluyen varias especies de Nothofagus y especies de las familias Myrtaceae, Leguminosae, Betulaceae, Fagaceae y Proteaceae, entre otras (Romero y Arguijo, 1984; Aragón y Romero, 1984).
Esqueletos de peces óseos indicadores de aguas templadas son citados en los yacimientos de Las Bayas, cerro David y arroyo Pantanoso (Bocchino, 1964; Pascual et al., 1984). Ostrácodos del género Candona se encuentran en varios niveles pelíticos de la facies lacustre profunda (Cazau et al., 1989). González Bonorino y González Bonorino (1978) citaron la presencia de restos de Turritella en el “Miembro Calizas con ostrácodos” lo que supone una probable conexión marina.
La relación con la infrayacente Formación Ventana es variable según el lugar donde se la analice. Así, es interpretada como de marcada discordancia erosiva a levemente angular por Cazau (1972) o de pasaje gradual en el área del cerro Otto y río Ñirihuau (González Bonorino y González Bonorino, 1978).
Con respecto a la suprayacente Formación Collón Curá, es importante analizar su relación con las sedimentitas clásticas de esta unidad, en especial aquéllas que representan sus facies proximales y medio – distales.
En general presenta contacto tectónico a todo lo largo del Corrimiento Pantanoso. En el cerro David, la facies proximal de la Formación Collón Curá (Formación David, sensu González Bonorino y González Bonorino, 1978) se apoya en relación de discordancia angular.
En sectores medios a distales con respecto a los corrimientos andinos, el pasaje es transicional y determinado por un aumento en el porcentaje de intercalaciones piroclásticas (Cazau et al., 1989).
La Formación Ñirihuau se correlacionaría con la Formación Ñorquinco (Cazau, 1972), denominación utilizada por diferentes autores en la provincia del Chubut (Volkheimer y Lage, 1981; Lage, 1982; Lizuain, 1983). Las facies iniciales de la unidad habrían comenzado a depositarse en el Oligoceno tardío; dataciones en tobas del miembro medio indican su depositación alrededor de los 21 – 22 Ma, y finalmente la acumulación del miembro superior alrededor de los 16 – 17 Ma (Cazau et al., 1989).
De acuerdo a estos datos se asigna a la entidad una edad en el intervalo oligoceno tardío a mioceno medio basal, aunque prácticamente gran parte de la acumulación, ocurrió casi enteramente en el Mioceno inferior.
ESQUEMA AMBIENTAL DEL GRUPO NAHUEL HUAPI
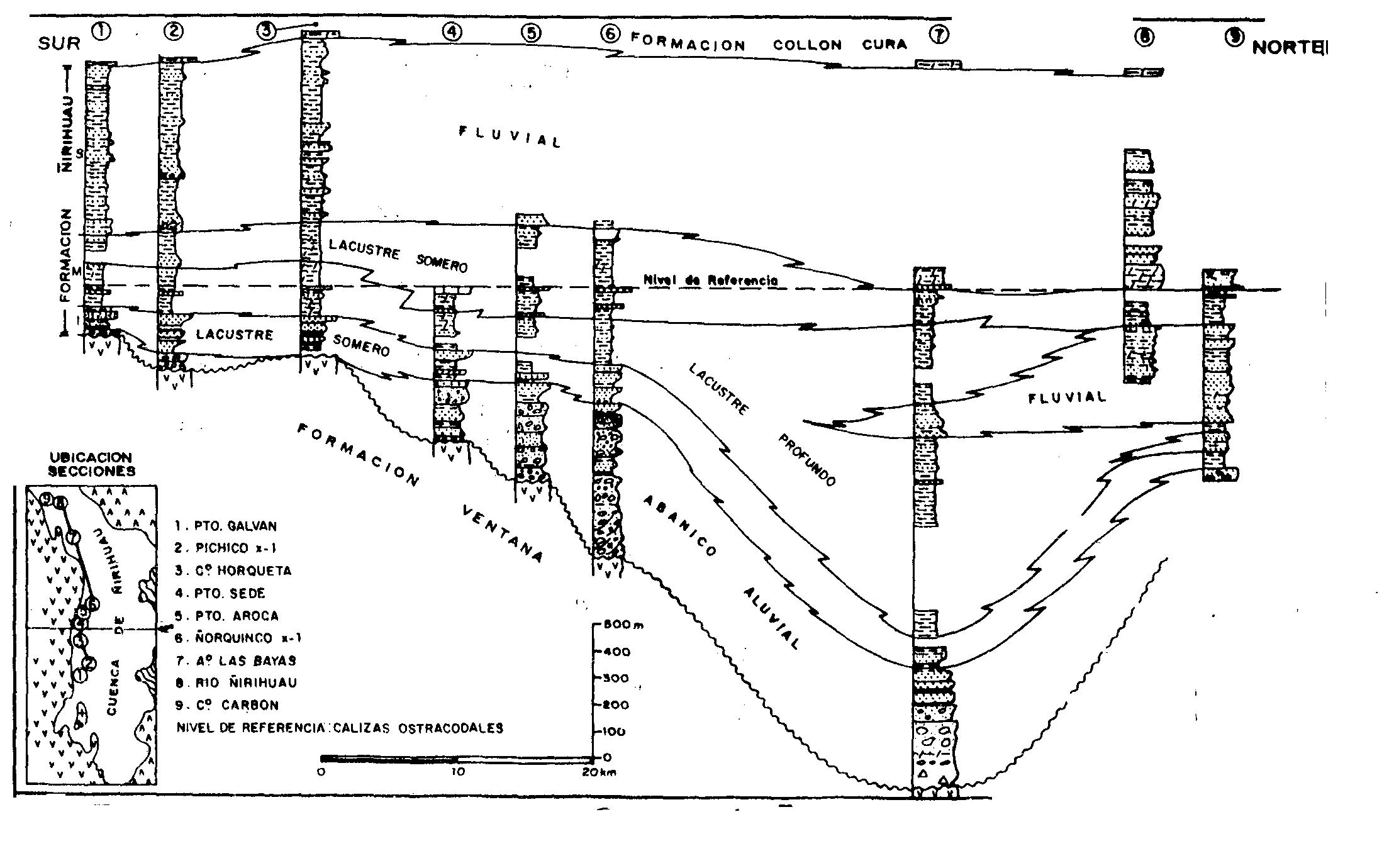
|
UNIDADES EQUIVALENTES AL GRUPO NAHUEL HUAPI EN EL SECTOR EXTRAANDINO Y EN LA ZONA DE EL BOLSON
Formación Huitrera
La Formación Huitrera fue propuesta por Ravazzoli y Sesana (1968) para designar las volcanitas paleógenas en el cerro homónimo de la región de Río Chico y empleda posteriormente por Volkheimer (1973) en su estudio geológico de la región de Ingeniero Jacobacci.
Cazau et al. (1989) reservó el nombre de Formación Ventana para las volcanitas paleógenas del borde occidental de la cuenca de Ñirihuau (más precisamente de la Faja Plegada de Ñirihuau) y Formación Huitrera para el borde oriental y nororiental.
Como se verá a continuación, además de la situación de estas unidades con respecto a las sedimentitas, hay diferencias en cuanto a las edades de formación.
La Formación Huitrera aflora en el sector extraandino, como una ancha faja de rumbo noroeste que se encuentra limitada hacia el oeste por el Corrimiento Río Chico. La faja de afloramientos se proyecta hacia los ámbitos andinos ubicados hacia el noroeste, mientras que hacia el sur lo hace hacia ámbitos extraandinos.
Las mejores exposiciones están en la sierra de la Fragua, en las márgenes del río Pichi Leufú y en la sierra Rehaut.
Si bien en la Formación Huitrera aumenta la proporción de composiciones riolíticas con respecto a la Formación Ventana, las lavas andesíticas porfíricas y los basaltos son aún una litología arealmente importante. Los afloramientos más potentes se presentan en varios sectores sobre el curso del río Pichileufú. Se observan andesitas, basaltos y basandesitas fluidales, intruidos por diques de textura porfírica; en la parte inferior de algunas secciones hay rocas epiclásticas de colores verdosos como areniscas, conglomerados, areniscas conglomerádicas y tobáceas y pelitas que alcanzan una treintena de metros.
Se asocian a piroclastitas de tonos claros, tales como tobas finas a brechosas y tufitas, y en la parte superior brechas riolíticas y lavas intermedias a básicas. Aguas abajo de la ruta 23 se ven varios cuerpos intrusivos de gran tamaño de pórfidos graníticos, intrusivos en la misma secuencia. Hacia el naciente, en el cerro La Figura ubicado al este de la estancia Pilcañeu, las tobas y brechas se apoyan sobre un paleorrelieve elaborado sobre las “Plutonitas Pilcaniyeu” por lo que los espesores son menores que en caso anterior.
Aquí fueron reconocidos 100 m de tobas brechosas y tobas finas sobre los que se apoyan otros 100 m integrados por niveles de tobas brechosas de variados colores, para culminar con un nivel cuspidal de ignimbritas riodacíticas fluidales (Rabassa, 1975). Las ignimbritas constituyen el nivel superior en varios perfiles de la zona, en tanto que en otros sectores se observan coladas basálticas.
La Formación Huitrera cubre mediante discordancia de erosión a las «Plutonitas Pilcaniyeu» y soporta en similar relación a la facies piroclástica de la Formación Collón Curá (foto 9) y a los basaltos neógenos.
Estas rocas presentan continuidad física hacia la regiones extraandinas ubicadas al sureste donde son mayoritariamente asignadas a la Formación Huitrera, como en Río Chico (Ravazzoli y Sesana, 1968; 1977), cerro Mirador (Volkheimer y Lage, 1981), Gualjaina (Lage, 1982) o bien a denominaciones más locales como Complejo Volcánico Anecón Grande (González, 1998).
Un considerable número de dataciones radimétricas (González Díaz, 1979 a; Rapela et al., 1983, 1984; Cazau et al., 1989), permite separar dos grupos principales de edades en las volcanitas terciarias de la región.
Un primer conjunto de datos reportados por los primeros autores sugieren para las rocas de la Formación Huitrera, un intervalo de formación entre los 60±5 Ma y los 42±5 Ma, es decir en el Paleoceno tardío hasta Eoceno medio alto .
Formación Mallín Ahogado
Se describirán bajo esta denominación a las rocas sedimentarias terciarias que afloran en la depresión de El Bolsón entre los 41º 30' y 42º de latitud sur.
El nombre fue utilizado por primera vez por Diez y Zubia (1979), aunque con posterioridad los mismos autores lo reemplazaron por el de «Sedimentitas Terciarias l.s.» (Diez y Zubia, 1981).
Incluye a las «Lutitas del Río Foyel» (Bertels, 1980), a la Formación Rincón de Cholila (Cazau, 1972), a las sedimentitas ubicadas al pie del cordón Serrucho, aquéllas que se hallan en el valle del río Foyel y en cercanías del puente sobre el río Villegas, descriptas por González Bonorino (1944) dentro de «El Patagoniense y las Capas con Nothofagus» y a las referidas como Formación Río Foyel por Pöthe de Baldis (1984).
También se incorporan a las sedimentitas del faldeo occidental del cordón Piltriquitrón asimilables por González Díaz y Zubia (1980b) a la Formación Ñorquinco (Cazau, 1972).
La unidad aflora en la Loma del Medio, Mallín Ahogado y sobre el faldeo occidental del cerro Piltriquitrón, sectores en los que forma parte del sinclinal de El Bolsón; también al pie del cordón Serrucho, continuando aguas arriba del río Foyel.
Al norte del Mallín Ahogado y hasta el valle del río Foyel, hay pequeños retazos que aparecen como relictos erosivos sobre la cubierta de sedimentos glacifluviales; al norte del río hay asomos de mayores dimensiones que llegan hasta el río Villegas. Tentativamente se incorporan a la unidad facies arenoso – conglomerádicas que se encuentran al norte del cerro Santa Elena, en el cerro Montura o El Foyel y sobre el faldeo oriental del cerro Perito Moreno.
La Formación Mallín Ahogado está integrada por conglomerados, areniscas y arcilitas de ambiente marino y continental. En la Loma del Medio la sección forma parte del flanco occidental de una estructura sinclinal cuyo eje pasaría por el valle de El Bolsón; allí alcanza un espesor mínimo de 650 m, sin techo ni base visible, y puede ser tomada como sección tipo de la unidad.
De acuerdo a Diez y Zubia (1981) pueden distinguirse dos secciones, la inferior de 150 m de espesor y de carácter marino y, una superior de 500 m, de los cuales sus 150 m basales son de ambiente palustre y los restantes de ambiente francamente continental. La sección marina se integra con conglomerados polimícticos en la base y una alternancia de areniscas y pelitas, portadoras de gastrópodos, pelecípodos y equinodermos.
Transicionalmente pasa a una alternancia de pelitas y areniscas con abundante materia carbonosa y luego a conglomerados y areniscas con intercalaciones de tobas, tufitas y brechas volcánicas. Predominan los colores grises oscuros a verdosos, amarillentos y niveles claros con participación piroclástica.
Sobre el faldeo oeste del cordón Piltriquitrón, la unidad se halla muy cubierta y afectada por al menos dos retrocorrimientos; sin embargo puede reconocerse en cercanías de la cascada del Nahuel Pan una sección de color gris oscuro a negro con pelitas y grauvacas con restos de tallos y hojas, que tiene continuidad hacia el sur en cercanías del camino de acceso al cerro Amigo y que se correlaciona con la parte basal de la sección continental referida anteriormente. Cerca del contacto tectónico con las volcanitas jurásicas se encuentran las capas con «Flora de Nothofagus» referidas por González Díaz y Zubia (1980 b).
La sección del río Foyel está afectada por al menos tres corrimientos, lo que provoca la superposición de la sección marina inferior sobre la continental, dando lugar a un incremento de espesores y una aparente inversión de ambientes sedimentarios, en comparación con el perfil de la Loma del Medio.
La parte estratigráficamente inferior está formada por pelitas y areniscas de grano fino, concrecionales y de colores grises y marrones con invertebrados fósiles en el sector basal; conglomerados y areniscas gruesas caracterizan a la parte superior. Un grupo de estratos arenoso – conglomerádicos ubicados en el valle de los lagos Martín y Steffen, en el cerro El Foyel y hacia el este del cerro Perito Moreno son interpretados aquí como correspondientes a una facies proximal de la sedimentación descripta precedentemente.
Se trata de delgadas secciones no mayores a los 50 m, depositadas sobre un fuerte paleorrelieve y actualmente confinadas entre corrimientos.
La Formación Mallín Ahogado tiene una fauna de gastrópodos, bivalvos y artrópodos entre las que se destacan los géneros Venus, Voluta, Turritella, Cucullaea, Nática, Panopea, Cardium y Sthruthiolaria (Feruglio, 1941; González Bonorino, 1944; Ubaldón, 1981; Rossi de García y Levi, 1984).
Los elementos microflorísticos presentes pertenecen al bosque de Nothofagidites y Phyllocladidites (Pöthe de Baldis, 1984); entre la microfauna se destacan foraminíferos planctónicos y bentónicos (Bertels, 1980).
En el cerro Piltriquitrón y en la sierra Chata fueron hallados restos paleoflorísticos de los géneros Plyllites, Myrcia, Nothofagus y Araucaria correspondientes a la «Flora de Nothofagus» (González Díaz y Zubia, 1980a, 1980 b).
Salvo en la facies proximal, que suele asentarse en discordancia erosiva mediando un fuerte paleorrelieve sobre los granitoides cretácicos o sobre el complejo volcano–sedimentario mesozoico, la Formación Mallín Ahogado no expone relaciones de base y techo.
Resultan en cambio frecuentes las relaciones tectónicas y en menor medida como soporte de intrusiones. Se encuentra en contacto tectónico con el basamento metamórfico, con el complejo volcano sedimentario jurásico y con los granitoides cretácicos. Está intruida por diques y filones capa de composición andesítica y basáltica en el cordón Piltriquitrón, en el arroyo Blanco o Moroco (Diez y Zubia, 1981) y en la sierra Fortaleza.
Por edad y contenido fosilífero, la sección marina de la Formación Mallín Ahogado podría correlacionarse con las intercalaciones sedimentarias de la Formación Ventana. Algunas determinaciones basadas en fósiles colocan a esta unidad en el Eoceno; así, foraminíferos en las sedimentitas de El Bolsón indicarían edades del Eoceno superior alto a Oligoceno (Malumián, 1981), mientras que la microflora sugiere Eoceno inferior a medio (Pöthe de Baldis, 1978).
Gastrópodos en las sedimentitas del río Foyel (Ubaldón, 1981) son del Eoceno medio. Bertels (1980), en base al análisis de ostrácodos y foraminíferos de las «Lutitas del Río Foyel» ubicó a la Formación Mallín Ahogado en el Oligoceno hasta Mioceno basal para los términos finales.
En una revisión de las microfloras cenozoicas de Río Negro, Pöthe de Baldis (1984) acotó al Eoceno superior – Oligoceno inferior la edad de un grupo de muestras provenientes del valle de El Bolsón y río Foyel, las cuales identificó como pertenecientes a las Formaciones Ñirihuau y Río Foyel. Una asignación al Terciario inferior dentro de una edad general eocena – oligocena es otorgada por González Díaz y Zubia (1980 a) a las sedimentitas de la sierra Chata. En este trabajo y basado en los elementos de juicio anteriores, se le otorga tentativamente a la Formación Mallín Ahogado una edad general eocena superior – oligocena inferior.
UNIDADES QUE CUBREN AL GRUPO NAHUEL HUAPI EN EL SECTOR EXTRAANDINO
Formación Collón Curá
Este nombre fue formalizado por Yrigoyen (1969), para designar a un conjunto de sedimentitas neógenas con gran participación piroclástica, que en un principio fueron descriptas por Roth (1899) en las barrancas del río Collón Curá, bajo el nombre de “Colloncurense”.
Ccomprende las sedimentitas referidas como “Tobas de Collón Curá” por Feruglio (1941) y mapeadas como “Colloncurense” por Feruglio (1947) y González Bonorino (1944).
Rabassa (1975) distinguió varias facies para el sector nororiental, mientras que Nullo (1979) reseñó muy detalladamente la unidad en el ámbito de la Hoja Paso Flores. Cabe acotar que en esta descripción, se incorporan como facies proximales de la unidad a los depósitos de la Formación David (González Bonorino y González Bonorino, 1978).
Los depósitos están ubicados al este de los 71º O donde tienen como límite occidental al Corrimiento Pantanoso; los niveles de depósitos pedemontanos y los amplios escoriales basálticos cubren a gran parte de estas sedimentitas, las que sólo pueden observarse en algunos cañadones, tales como Las Bayas, Chenqueniyeu, Montoso, Chacay Huarruca, Ñorquinco y Fita Miche, entre otros.
Otro sector con afloramientos en el que predominan piroclastitas e ignimbritas se encuentra a lo largo de los arroyos Pichileufú y Pilcaniyeu y más aisladamente en depresiones labradas sobre las volcanitas terciarias.
La Formación Collón Curá está integrada por sedimentitas y piroclastitas de origen continental de típicos tonos claros, entre las que predominan tobas, tufitas, areniscas y conglomerados y de manera subordinada ignimbritas. Si bien hay transiciones laterales y verticales entre estas rocas, hay litologías dominantes que observan cierta predominancia por sectores y que a los efectos de la presente descripción pueden reunirse en tres miembros: clástico, tobáceo e ignimbrítico.
El miembro clástico se integra con los aglomerados, conglomerados y areniscas de la Formación David (González Bonorino y González Bonorino, 1978) y el miembro conglomerádico de Rabassa (1975). Aflora principalmente al sur de los 41º20´S y su origen está íntimamente asociado al desarrollo del frente orogénico por lo que, desde el Corrimiento Pantanoso hacia el este disminuye el tamaño de los clastos.
En los aglomerados de los cerros David y Bernal es común la presencia de clastos con más de 25 cm de diámetro llegando hasta 1 m, mientras que 10 km al este, a la altura del arroyo Chenqueniyeu no superan los 10 cm de diámetro. En los aglomerados predominan clastos subredondeados de basaltos y andesitas con granitos y esquistos metamórficos subordinados; la matriz consiste en arenas feldespáticas ligadas por material cinerítico (González Bonorino y González Bonorino, 1978).
En el valle del arroyo Chenqueniyeu la unidad tiene 100 m de espesor visible y constituyen depósitos estratificados de conglomerados, areniscas conglomerádicas tobáceas e intercalaciones aglomerádicas. Los 40 m que forman el techo, afloran a la altura de la ruta 40, por debajo de los basaltos del escorial de Chenqueniyeu y están compuestos por areniscas y lentes de areniscas conglomerádicas con estratificación entrecruzada, areniscas marrones algo friables poco estratificadas y mediando contacto erosivo 10 m de conglomerados con intercalaciones de areniscas rojizas con metamorfismo térmico.
A la altura de las terrazas que bordean al cañadón Fita Miche, la formación alcanza 300 m de espesor, comenzando con un conglomerado con cemento calcáreo de unos 70 m de potencia, y el resto areniscas, areniscas tobáceas, tobas y tufitas.
El miembro tobáceo está bien expuesto en el sector nordeste donde se asienta en marcada discordancia erosiva sobre todos las unidades más antiguas. Se distingue una sección con tobas de color marrón y gris, portadoras de concreciones y nidos de insectos fósiles que se apoyan directamente sobre el sustrato, cuyo regolito está muchas veces incorporado a la parte basal de las tobas.
Alcanzan 20 m de espesor y presentan una inclinación primaria de 20º a 25º sobre el paleorrelieve. La sección más conspicua tiene más de 100 m de espesor y está integrada por bancos masivos de tobas grises y blanquecinas, que son portadoras de restos fósiles de mamíferos; está bien representada a ambos lados de la ruta 23 entre el río Pichileufú y la localidad de Pilcaniyeu.
El miembro de ignimbritas (Miembro Ignimbrita Pilcaniyeu; Rabassa, 1975) es más restringido areal mente ya que se encuentra como relleno de paleovalles, por lo que su posición estratigráfica dentro de la formación es difícil de fijar. Son mantos de composición dacítica a riodacítica; algo al norte, sobre el arroyo Carhué, se integra con cuatro mantos de diferente cohesión y color, con 5 a 20 m de potencia individual.
En la zona de Pilcaniyeu y Comallo, más precisamente en concreciones calcáreas dentro de las capas tobáceas, fueron hallados numerosos restos de mamíferos pertenecientes a la fauna “Santacrucense – Friasense” (Rabassa, 1975; Bondesio et al., 1980; Pascual et al., 1984).
Para el análisis de los paleoambientes sedimentarios se tiene en cuenta el desarrollo de la facies clástica en el contexto evolutivo de la cuenca de Ñirihuau (Cazau et al., 1989). De acuerdo a estos autores la asociación de facies presentes en la unidad, permiten definir un sistema fluvial con predominio de ríos meandriformes con desarrollo de barras de espolón dentro del canal y de llanura de inundación; a esta última se asocian principalmente facies con tobas puras o interestratificadas.
La incorporación de la Formación David en la facies clástica de la Formación Collón Curá, sugiere considerar adicionalmente un paleoambiente de abanico aluvial, para incluir esta facies de mayor granulometría, que estaría circunscripta a posiciones ubicadas al oeste del Corrimiento Pantanoso. La conexión entre ambos paleoambientes podría estar representada por un sistema fluvial entrelazado con barras arenosas.
Las tobas e ignimbritas se apoyan mediando discordancia erosiva sobre un fuerte paleorrelieve terciario elaborado sobre la Formación Huitrera y unidades más antiguas. Las facies clásticas muestran un relación variable con las unidades basales: hay pasajes transicionales con la Formación Ñirihuau en donde la distinción entre ambas se basa en el incremento de la participación piroclástica y un mayor número de intercalaciones tobáceas (Cazau et al., 1989).
En el sinclinal del cerro David, los aglomerados en el cerro homónimo dispuestos horizontalmente, se apoyan en discordancia angular sobre las sedimentitas de la Formación Ñirihuau (González Bonorino y González Bonorino, 1978).
A lo largo del Corrimiento Pantanoso, la Formación Collón Curá está en contacto tectónico con las Formaciones Ñirihuau y Ventana, en su tramo norte y sur, respectivamente. Al este del corrimiento las relaciones en el subsuelo entre las Formaciones Ñirihuau y Collón Curá muestran concordancia estructural. En el escorial de Chenqueniyeu está cubierta por los basaltos pliocenos y al sur por los niveles agradacionales de la Formación Martín.
Bajo el mismo nombre y teniendo como límite oeste el meridiano de 71º O, esta unidad está presente en amplias regiones de las provincias de Neuquén (Nullo, 1979), Río Negro (Comallo y Río Chico; González, 1995 y Ravazzoli y Sesana, 1977) y Chubut (Volkheimer y Lage, 1981; Lage, 1982; Lizuain, 1983).
Con respecto a la edad, los vertebrados de la fauna “Santacrucense – Friasense” permiten ubicarla en el Mioceno medio y superior (Pascual y Odreman Rivas, 1971). En cuanto a las dataciones radimétricas, determinaciones K/Ar en un concentrado de biotita de la Ignimbrita Pilcaniyeu arrojaron un valor de 15 Ma (Rabassa, 1975); otras tres cifras suministradas por Mazzoni y Benvenuto (1990) oscilan alrededor de los 14,1 Ma.
Dataciones complementarias en tobas de la base de la unidad dentro de las facies clástica, tienen edades más jóvenes de 11,5 y 10,7 Ma (Cazau et al., 1989). Estos valores sugieren que la mayor actividad volcánica dentro de la formación habría ocurrido en el Mioceno medio basal entre los 14 y 15 Ma y que la facies clástica, relacionada al avance del frente de corrimientos hacia el este, tuvo lugar con posterioridad, a partir de límite mioceno medio – tardío y durante el Tortoniano.
En síntesis y considerando a la Formación Collón Curá en su conjunto, se le asigna una edad miocena media basal - miocena tardío basal (Langhiano – Tortoniano).
SECTOR ESTE
Se ubica al Este de la Cordillera Neuquina. Corresponde a sectores del sur de la Cuenca Neuquina y la Comarca Nordpatagónica. Se incluye porque tienen unidades en común con la Cordillara Neuquina.
Formación Auca Pan
Las rocas ácidas y mesosilícicas del Mollelitense superior de Galli (1969) son homologables con la Formación Auca Pan (Turner, 1965).
Los afloramientos más importantes están en los cerros Negro y Flores; Galli ( 1969) atribuyó a esta unidad numerosos diques y chimeneas que cortan a la Formación Sañicó.
A ambos lados del cañadón de los Pantanos hay pequeños asomos de esta formación, destacándose al sur del cañadón el cerro Colorado Chico.
La Formación Auca Pan está compuesta por rocas ácidas y mesosilícicas en forma de efusiones y de una facies hipabisal; las primeras son andesitas hornblendíferas mientras que la segunda está compuesta de diques dacíticos. Las andesitas hornblendíferas y las dacitas tienen, según el caso, fenocristales de cuarzo. oligoclasa, hornblcnda y biotita y la pasta, muy fina, es de la misma composición.
En el cerro Colorado Chico se presenta una intrusión de un pórfido andesítico, de pasta holocristalina fina compuesta de oligoclasa, lo mismo que los fenocristales, a los que se le suman los de andesina. Más al sur, no representado por razones de escala, hay un pequeño cerro denominado Roth, en homenaje a este célebre investigador.
Esta unidad se apoya sobre la Formación Piedra Pintada y la Formación Carrín Curá y sobre ella lo hacen los basaltos de la Formación Cerro Petiso.
Ha sido atribuida por Galli (1969) al Ciclo Mollelitense de Groeber (1946).
Vulcanitas Sierra Negra
Núñez y Cucchi (1985 y 1990) llamaron Vulcanitas Sierra Negra a las rocas que componen la sierra del mismo nombre ubicada a unos 30 km al oeste del poblado de Mencué, entre los cañadones Pilahué y Pilcaniyeu y al oeste del cañadón Lincopán.
Son rocas volcánicas andesíticas que constituyen un único afloramiento, de forma ligeramente cóncava en su parte oeste. En este asomo se destacan algunos cerros, como el Negro y el Bandera, lo que hace suponer que se trata de una erupción en fisura ligada a una fractura curva. Las vulcanitas son porfíricas y de colores varios: rojo grisáceo claro, oliva grisáceo claro y gris obscuro. Los fenocristales de feldespato de hasta 2 mm de largo por 1 mm de ancho son de color rosado o gris claro. Algunas muestras poseen li toclastos de alrededor de 3-4 mm de largo, angulosos, de tonos gris verdosos. El grado de alteración de las rocas es, en general, de suave a mediano. La observación al microscopio revela texturas glomeruloporfíricas con pastas cristalinas intergranulares; otras son porfiroclásticas como se ven en algunos aglomerados volcánicos del flanco oriental de la sierra Negra.
La relación pastafenocristales es variable; en algunas muestras los fenocristales llegan al 20-25 % mientras que en otras no pasan el 1 O %. La composición predominante es andesíti ca; así, la plagioclasa es andesina (An46%) hasta labradorita (Ans4%), en fenocristales zonados, con maclas de albita-Carlsbad y periclino. La alteración es arcillosa, suave, mientras que cuando es casi total hay saussuritización con reemplazo por clorita, calcita y zoisita.
Otros fenocristales son de piroxeno monoclínico, en prismas cortos y secciones basales con maclas (100) ; de color verde claro; algunos se alteran a clorita. Si bien, como se dijo, la composición dominante es andesítica, hay casos en que la plagioclasa es más ácida y prepondera la oligoclasa y junto con ella en la pasta hay feldespato alcalino, lo que señala una tendencia hacia el campo de las lacitas. Las que tienen labradorita, en cambio, lo hacen hacia el de los basaltos. Estas rocas cubren discordantemente a las de la Formación Mamil Choique y no son cubiertas por ninguna otra formación.
El espesor de estas vulcanitas oscila entre 150 y 200 metros. Son continuidad de los asomos del oeste, que Galli (1969) asimiló al Ciclo Mollelitense de Groeber (1946).
Su edad no se puede precisar por falta de registro de fósiles y dataciones radimétricas. Al no estar relacionada con ninguna otra formación más que con Mamil Choique su ubicación estratigráfica es incierta. Por lo poco alteradas que están las rocas, el relieve muy áspero y el aspecto general, se descarta su correlación con las formaciones mesozoicas, especialmente con la Formación Taquetrén que también tiene andesitas. En cambio permite homologarse con la Formación Auca Pan de Tumer (1973 y 1976).
De manera que estas rocas se pueden mantener en el Palcógeno , asignándolas al Eoceno pero sin descartar por ello otra edad.
Formación Bajada de los Ingleses
La Formación Bajada de los Ingleses ocupa una pequeña superficie en el paraje que los pobladores de la zona denominan Cuesta o Bajada de los Ingleses, sobre la ruta provincial 6 (antes ruta nacional 242) que une General Roca con Ingeniero Jacobacci.
Está integrada por areniscas tobáceas de grano mediano a fino, poco consolidadas, de color general gris blanquecino y tufitas de igual coloración. La Formación Bajada de los ingleses se encuentra por debajo del Basalto Tiltilco . Allí los asomos son areniscas tobáceas de grano fino a mediano, de color rojo ladrillo, con pequeños clastos angulosos y subangulosos de basalto negro; esta coloración se debe, sin duda, al efecto térmico de la coladas de basalto que lo cubren y no afectan más de 50 a 120 centímetros. Por debajo siguen areniscas tobáceas de iguales características que las mencionadas pero sin el efecto optálico; su color es castaño grisáceo claro.
La base no se observa y el descripto podría considerarse como el perfil tipo. La mineralogía de ambas capas de areniscas es semejante; consiste de plagioclasa, a veces zonal, de composición andesina básica a labradorita, aglomerados arcilloso-cloríticos, vidrio volcánico desnaturalizado o trizas más frescas, fragmentos de ignimbritas y pumicitas así como caolinita con su típica estructura en forma de acordeón. En general estas areniscas no están muy consolidadas.
En estas rocas se hallaron restos de un molar inferior de un Notohippidae cuyo biocrón es del Eoceno a Mioceno temprano; estos restos, descriptos por M. Bond (comunicación personal) corresponden, con dudas, a la Edad Mamífero Deseadense, Oligoceno inferior a medio, pues las rocas que los cubren, Basalto Tiltilco, se adjudican, por correlación con los basaltos de la Formación Cerro Petiso, al Mioceno inferior a mer dio.
Existen dataciones de estos basaltos de 21 ± 2 Ma y recientemente de 16 Ma, esto es del Mioceno inferior a medio. En áreas vecinas al noroeste de Maquinchao , Náñez (1983) y Pascual eta/. (1984) citaron la presencia de mamíferos de la misma edad. Por tanto, con los elementos de juicio disponibles la edad de esta formación puede aceptarse como del Oligoceno inferior a medio.
Formación Cerro Petiso
Rolleri et a. (1976) dieron al "Basalto O" de Galli ( 1969), el nombre de Formación Cerro Petiso. Había recibido el de "Basalto O" (Galli, 1969) en razón de que es anterior a la Formación Collón Curá la que a su vez es coetánea con el Basalto I.
Los mejores afloramientos se encuentran en el cerro Bayo al norte y Pampa del Unco y cerro Negro al oeste del río Collón Curá y antes de su confluencia con el Limay. Otros asomos destacados son los que se hallan al norte de la localidad de Comallo y al este del arroyo homónimo hasta el cañadón de Quiñihuau en la proximidad de la estancia María Sofía.
La Formación Cerro Petiso está constituida por coladas basálticas que se disponen por debajo de la Formación La Pava o de la Formación Collón Curá, según la región. Cubren a las formaciones Piedra Pintada, Paso Flores y Mamil Choique. Los basaltos son olivínicos, de color negro, negro azulado y negro pardusco, a veces con alteración pardo-rojiza. En algunas coladas se ven vesículas ovaladas y subovaladas rellenas muchas veces con ceolitas y algo de carbonato; además presentan disyunción esferoidal. Tienen textura intersertal con pequeños fenocristales zonales de labradorita, de clinopiroxeno, olivina y algo de magnetita; como minerales de alteración hay clorita e iddingsita.
El espesor de la Formación Cerro Petiso, medido por Nullo (1979) en los alrededores de 43 la estancia María Sofía no supera los 30 m; se observa también que las coladas se van adelgazando hacia el sur. Tienen una morfología chata, mesetiforme, con cerros aislados dejados por la erosión que representan chimeneas de erupción, a veces con marcada disyuncióm columnar.
Al sur de la estancia La Tapera, sobre la ruta nacional 40, Nullo (1979) citó un valor radimétrico para este basalto de 21 ± 2 Ma, es decir del Mioceno inferior. Pese a este dato el mismo autor en el texto y en el cuadro estratigráfico la coloca en el Eoceno superior-Oligoceno inferior o bien en el Eoceno superior-Mioceno inferior.
Se acepta como mejor edad la fijada por la datación, esto es la del Mioceno inferior a medio. Recientemente, al norte del cerro Petiso, en un afloramiento no mapeado aquí, por razones de escala, Franchi et al. (1994) han determinado para un basalto proveniente del cañadón del Tordillo una edad referida al Mioceno medio.
Basalto Tiltilco
Se propone este nombre para los basaltos que afloran al este de los de la sierra de Mesaniyeu, al sur del Rincón de Coli Toro Chico, donde se encuentra el paraje y cerro Tiltilco, del que se toma el nombre, por lo cual puede ser considerada como localidad tipo. Su espesor se estima en 15 metros. La unidad está compuesta de basaltos oliví~ nicos de color negro azulado, castaño rojizo obscuro, más o menos vesiculares; las vesículas tienen formas esferoidales a achatadas y varían de 1-2 mm de diámetro a 2-3 cm de largo; pueden estar rellenadas con material carbonático y/o ceolitas.
La textura de estas rocas es porfírica con fenocristales de olivina y clinopiroxeno dispuestos en una base de textura afieltrada con tablillas de plagioclasa y vidrio intergranular así como gránulos de clinopiroxeno, olivina y mineral opaco.
El porcentaje de los fenocristales no es superior al 10% del total de la roca. La plagioclasa es labradorita (Ans1 -60%) mientras que el clinopiroxeno es una augita tita- . nada con color castaño violáceo suave. El vidrio de la base puede pasar a cloritas y se ven cristales finos y como esqueléticos de un mineral opaco. En la variedades afíricas la textura es pilotáxica y la olivina está más alterada a iddingsita que en los tipos porfíricos: a su vez la plagioclasa tiene un rango de composición más grande (An49-64%) con muchos gránulos de olivina y clinopiroxeno.
Los bordes de las mesadas basálticas conforman grandes áreas de deslizamientos de formas semicirculares de amplio radio. Estos basaltos se encuentran por encima de la Formación Bajada de los Ingleses y son cubiertos por la Formación La Pava, relación que se observa al nordeste y sudeste del puesto Hernández respectivamente, lo que permite asignarles una edad, si bien preliminar postdcseadcnse y pre-Formación La Pava.
Formación La Pava
Nullo (1979) dio el nombre de Formación La Pava a lo que Coira (1979) y el propio Nullo (1974) habían consignado como Miembro La Pava de la Formación Collón Curá. En un trabajo posterior Coi ra et al. (1985: 83) propusieron que las sedimentitas con paleosuelos que se apoyan sobre la Formación Cerro Petiso sean denominadas Formación María Sofía en lugar de Formación La Pava criterio que al parecer no ha sido adoptado.
Hay pequeños afloramientos a unos 4 km al noroeste de Comallo Arriba y otros se hallan a 2 km al sudeste y sudoeste del puesto Hemández; los primeros están ubicados en el sector sudoeste y los otros en el sudeste. Son los mejor expuestos, en especial los últimos, pues permiten establecer relaciones con su techo.
La Formación La Pava está formada principalmente por areniscas y en menor medida por tufitas, ambas de color castaño claro a ocre, con buena estratificación, en bancos de alrededor de 20 a 30 cm de espesor. Coira (1979) reveló la existencia de tufitas arenosas a limo-arcillosas y tobas vítreas andesíticas, finas a medianas, con intercalaciones de diatomitas. En los niveles inferiores suelen presentarse algunos clastos y pequeños rodados provenientes de las unidades subyacentes.
En esta unidad se hallan a menudo niveles de paleosuelos con nidos de véspidos y cscarabciclos: se observan además pcdotúbulos. oquedades y finos canales así como niveles prismáticos y poliédricos de macropcdes.
La Formación La Pava se ha depositado sobre un paleorrelive y como consecuencia de ello hay capas inclinadas que se adaptan a las geoformas previas; esta inclinación no es consecuencia de la tectónica pues las capas subyacentes mantienen su posición horizontal original.
En los niveles con paleosuelos. cuando ellos están exhumados, la superficie de los mismos es rnamcliformc y arriñonada y de color ocre. En el puesto Hernández, debajo del Basalto Mesaniyeu y apoyándose sobre el Basalto Tiltilco se ha registrado el siguiente perfil:
1) Tobas de color rojo ladrillo por la acción térmica del basalto suprayacente. Hacia abajo el color es más pálido, pasando de rosado a castaño ocráceo y amarillento . Las tobas son vítreas. de grano medio: se presentan en bancos de 40 a 60 cm de espesor con intercalaciones de lapillitas claras de 15 a 20 cm de potencia . Hacia la base hay niveles de paleosuelos con estructuras pedogenéticas como pedotúbulos y/o crotoxinas y restos de nidos de escarabeidos y véspidos. Estas tobas tienen una potencia de 18 metros:
2) Siguen 25 m de tufitas arenosas. gris blanquecinas. con niveles endurecidos de paleosuelos de color castaño obscuro a chocolate con numerosos nidos de véspidos y escarabeidos y concreciones esferoidales.
3) Continúan 7 m de tufitas gris verdosas con estructura pedogénicas, nidos de escarabcidos y restos de madera silicificada.
4) En la base hay 18 m de tufitas arcillosas de color castaño amarillento, intercaladas con tufitas arcillosas castaño amarillentas y tufitas gris blanquecinas con niveles de paleosuelos. La Formación La Pava se apoya sobre la Formación Mamil Choique cerca de Comallo Arriba y sobre el Basalto Tillilco y está cubierta por la Formación Collón Curá y por el Basalto Mesaniyeu
Uun poco más al sur, se han producido numerosos hallazgos de fósiles. En niveles de diatomitas hay hasta siete tipos de diatomeas, dominando la Melosira distans (Ehr) Kütz.
Otros hallazgos son de vertebrados, mamíferos friasenses , descriptos inicialmente por Casamiquela ( 1963) y luego por Pascual et al. (1984 ). Por ello la edad de la Formación La Pava es del Mioceno medio (Friasense).
Formación Collón Curá
Roth ( 1899), Groeber ( 1929) y Kraglievich (1930) están entre los primeros en estudiar las tobas y sedimentos de lo que hoy se denomina Formación Callón Curá. Tiene una amplia distribución en la comarca y sus componentes piroclásticos según Galli (1969) representan un episodio o ciclo volcánico de extraordinarias características.
Estas rocas, de particularidades inconfundibles, ya fueron en el área estudiada atribuidas a la Formación Callón Curá por Wichmann ( 1934), Parker (1972), Uliana y Robbiano (1974), Rolleri et al. (1984 a) y por Núñez y Cucchi (1985 y 1990).
Esta unidad se presenta en numerosos afloramientos. Se los encuentra al oeste del cañadón Quiñi Huao; en los alrededores de Jagüel Colorado: entre el cañadón Quiñi Huao y tapera El Álamo; en las nacientes del cañadón Martínez: en el cañadón Mencué, cerca de su desembocadura en el río Limay. Además, en los cañadones Quili Mala!, Barros Negros y de los Baños; alrededores de la estancia La Jesusa; entre los cañadones Mencué y La Blancura, a la altura de los puestos de Macaya y Amasio.
También lo hace en la cercanía de la junta del cañadón Lincopán con el Pilahué y en afloramientos dispersos cerca de Mencué y en el campo de la estancia La Angostura. Los mejores asomos son los del sector del sudoeste entre los cañadones de la Buena Parada al norte y el Fitahuau al sur.
La Formación Callón Curá comprende depósitos piroclásticos de aspecto terroso o tobas terrosas, concrecionales. Son sedimentos poco consolidados a friables, acomodados a un relieve preformado en las rocas más antiguas, aparentando estar plegados. En forma de lentes se presentan areniscas friables o poco consolidadas , compactas cuando están húmedas y friables cuando están secas; también se intercalan en la sucesión de tobas, escasas lentes de conglomerados.
Se encuentran asimismo tobas cineríticas hasta arenosas, macizas. Los colores dominantes son castaño amarillento, gris blanquecino o pardusco y castaño ocre. En algunos niveles hay limonitización, generalmente asociada a paleosuelos.
Nullo ( 1979) agrupó en la Formación Collón Curá a tres facies, dos de ellas clásticas, la inferior y la superior y una facies intermedia, piroclástica e ignimbítica, cuya intercalación justamente permite diferenciar las facies clásticas.
Todas están compuestas de tobas de composición dacítica, andesítica, riodacítica, etc . que pueden ser retransportadas. La facies clástica inferior está constituida por tobas retrabajadas de color pardo grisáceo a pardo claro; su estratificación es en bancos potentes y a veces maciza; el espesor de 6 a 18 metros. La litología más representativa consiste de tobas vitrolíticas, tobas vitrocristalinas y devitrificadas; en ciertos asomos hay niveles con concreciones de cemento calcáreo, esferoidales, de alrededor de 20 cm de diámetro; la composición es mesosilícica, variando de andesítica a dacítica.
Los litoclastos, que alcanzan un 55%, son de vulcanitas de pastas pilotaxíticas a hialopilíticas y piroclastos vítreos, a veces devitrificados; el vidrio puede ser algo básico. De los cristaloclastos los más notorios son de plagioclasa y cuarzo . La facies piroclástica está compuesta de ignimbritas y tobas vitroclásticas de composición riodacítica, color blanco a gris muy claro con tonos rosados cuando se alteran. Son rocas compactas que pueden formar paredones de hasta 15 m de altura, lo que marca su potencia. Tienen cuarzo, sanidina, plagioclasa y poca biotita, en una base vítrea, con muchas vesículas; el vidrio es ácido y en las trizas está algo desnaturalizado. La facies elástica superior también está representada por tobas retrabajadas en varios ciclos y su composición varía de vitrolítica a vitrocristalina; pueden estar devitrificas y en ocasiones revelan un carácter calcarenoso. Las rocas de esta facies son castaño grisáceo claro, macizas; los afloramientos forman barrancas con alturas de 10 a 20 metros. La relación clastos-matriz vitroclástica es de 40/60 %, respectivamente.
Los cristaloclastos corresponden a cuarzo, oligoclasa poco zonal, y biotita como mafito más común. Los litoclastos, angulosos a subredondeados son (los más representativos) de: pumicitas, andesitas porfíricas, tobas y raramente granitos.
En la desembocadura del cañadón Quiñihuau en el arroyo Comallo, la base de la facies elástica superior está compuesta por 15 m de conglomerado fino que hacia arriba gradan a areniscas tobáceas y culminan en tobas arenosas; los clastos predominantes de este conglomerado son de basalto y tienen un buen redondeamiento .
Este afloramiento permitió a Nullo (1979) separar de la Formación Collón Curá a los sedimentos que están por debajo de los conglomerados, en dicha área, que representan a la Formación La Pava. Estas capas son manifiestamente depósitos terrestres, en parte lluvias de cenizas, que llenan cuencas más o menos grandes o valles antiguos. Por lo general la posición es horizontal, si bien la mayor parte del conjunto no presenta estratificación, pero a veces se apoyan con marcada inclinación sobre relieves preformados, lo que da por resultado una sedimentación muy variable.
Este fenómeno se puede ver bien en Quili Malal y en el cañadón Quiñi Huao, donde las capas de la Formación Collón Curá están dispuestas en forma tal que semejan anticlinales y sinclinales, con flancos que inclinan más de 20 grados, mientras que las sedimentitas de la Formación Pichi Picún Leufú que la subyacen en el cañadón Quiñi Huao están en posición horizontal.
Este hecho ya fue observado por numerosos autores aquí y en otros lugares y todos están de acuerdo a que corresponde a una depositación primaria y no a un fenómeno de plegamiento. Si hubieran sido plegadas también lo habrían sido otras formaciones más antiguas, lo que no se advierte. Además, la presencia de estructuras esféricas, como los nidos de escarabeidos, tiende a confirmar que los sedimentos portadores no han sufrido procesos de deformación debidos a causas de compactación o de origen tectónico (Uliana y Robbiano, 1974: 220).
La Formación Collón Curá se asienta discordantemente sobre las formaciones precedentes, rellenando un relieve elaborado en las mismas. A su vez es cubierta por las sedimentitas de la Formación Río Negro o por basaltos y arenas recientes.
El espesor máximo en la comarca alcanza unos 70 m en el cañadón Quiñihuau, 50 m en el Pilahué y 30 m en el cañadón Quili Malal.
En relación con la edad se conocen múltiples ideas al respecto. Roth ( 1899) fue el primero que dio una descripción de la Formación Collón Curá y de su edad, si bien la llamó "toba gris terciaria"; por los restos de mamíferos fósiles la asignó al Santacruceano y estimó un espesor de 100 a 150 m: son tobas de color gris, compactas y sin estratificación alguna, que afloran en la parte baja del valle del río Collón Curá (Roth, 1899: 16).
Kraglievich (1930) describió los sedimentos de la margen derecha del mismo río y creó el nombre Colloncurense, ubicándolos en el Friasiano (Mioceno inferior) .
Wichmann (1934: 21) dijo que "hace tiempo se ha reconocido la toba gris del Collón Curá" de Roth como contemporánea a la Formación Santacruceana terrestre, miocena (v.Roth, 1899) en base a su fauna característica. Distintos autores mantuvieron la denominación Colloncurense, entre ellos Groeber (1929, 1951) y Feruglio (1939, 1950).
Galli (1969) al referirse al Colloncurense comenta en forma aclaratoria las conclusiones que surgieron a través de la errónea interpretación de Groeber (1951) de la localización de los bancos fosilíferos descriptos por Roth ( 1899). Roll (1939) comparó estas sedimentitas con las de El Cuy, las equiparó con las tobas de Chichinales y las atribuyó al Oligoceno.
Yrigoyen (1969 b) utilizó para esta secuencia la denominación Collón Curá asignando la misma al Mioceno superior. Coira (1979) dividió a la Formación Collón Curá en varios miembros y la ubicó en el Mioceno superior; Nullo separó al Miembro La Pava como formación y lo situó en el Mioceno inferior a medio y mantuvo la Formación Collón Curá con tres facies en el Mioceno superior (Nullo, 1979). Marshall et al. (1977) en base a dataciones radimétricas efectuadas sobre ignimbritas de la Formación Collón Curá aflorantes sobre el río homónimo que dan 14,0 ± 0,3: 14, 1 ± 0,3: 14,4 ± 0,3 y 15,4 ± 0,3 Ma ubicaron a la misma en el Mioceno medio y en la Edad Mamífero Friasense.
Esto es ratificado por Pascual et al. (1984: 551) enumerando los fósiles que aparecen en la formación. Por su parte Mazzoni y Benvenuto (1990: 89) han presentado, entre otras, edades de 16, l ± 2,6 Ma en la facies piroclástica de la Formación Collón Curá y en el Miembro ignimbrítico Pilcaniyeu una de 13,8 ± 0,9 Ma.
Yucetich et al. (1993) documentaron nuevos hallazgos en el cañadón del Tordillo (Neuquén) los que suministran una mejor caracterización en relación con el clima más cálido y húmedo que el previamente propuesto para el Friasense de la Patagonia.
Además Franchi et al. (1994) han dado para las ignimbritas de la parte media de la Formación Callón Curá, llamada Ignimbrita Pilcaniyeu, una edad que corrobora las dataciones anteriores, o sea del Mioceno medio a superior.
Los restos fósiles hallados corresponden a placas de Glyptodon, huesos aislados y abundantes nidos de insectos de tres tipos y restos de insectos (Núñez y Cucchi, 1985, 1990). Rolleri et al. ( 1984 a) encontraron fósiles en el cerro Mesa, entre los cañadones Trapaleó y Michihuao y a unos 3 km del borde norte de la Hoja 38 d, Mencué.
Corresponden a gasterópodos del género Strophocheifus, que van del Paleoceno a la actualidad y restos de vertebrados pertenecientes a los géneros Protypotherium y Hegetotherium, los que indican Edad Mamífero Santacrucense, Friasense y Chasiquense, los dos últimos son comunes al Santacrucense y Friasense . Estos autores aceptaron que la edad de las tobas del cerro Mesa de Trapaleó y sus similares del cañadón Michihuao sea Mioceno temprana. Por su parte, según Pascual et al. (1984: 551) los restos de vertebrados prueban que la presencia de unidades del Mioceno temprano son desconocidas.
Más adelante agregan que los taxa de vertebrados que representan el Mioceno medio (i.e. Edad Mamífero Friasense) predominan sobre todos los hallazgos (Bondesio et al, 1980). La gran mayoría provienen de la extendida Formación Callón Curá y de otras unidades semejantes e innominadas. Por todo lo antedicho, al igual que Pascual et al. (1984) se coloca a la Formación Callón Curá en el Mioceno medio a superior, de Edad Mamífero Friasense.
Basalto Mesaniyeu
Se ha designado como Basalto Mesaniyeu a los basaltos anteriormente agrupados por Coira (1979) bajo el nombre de Miembro Loma Alta del Basalto La Cabaña, que afloran en la sierra de Mesaniyeu , por considerar este topónimo más adecuado a las normas del Código Argentino de Estratigrafía.
El Basalto Mesaniyeu compuesto por basaltos olivínicos es la continuación de una meseta, en parte disectada, que cubre una amplia superficie en la región sur conectada a la Hoja 40 d Ingeniero Jacobacci, estudiada por Coira ( 1979).
Consta de lavas apiladas en numerosas coladas que, en el cerro Puntudo puede llegar a tener espesores de algo más de 200 m (Coira, 1979). Se intercalan en esta formación algunos depósitos de diatomita (María Carola, Mabel y otros) .
En esta unidad se han reconocido lavas con estructura cordada así como coladas coón superficies tipo aa-aa o corteza de pan; algunas de estas coladas tienen frentes de avance semicirculares y concéntricos. También son frecuentes las estructuras de disyunción columnar, con columnas de 2-3 a 5 m de alto, con planta poliédrica, a veces hexagonales, de 50 a 70 cm de diámetro. Los mantos lávicos presentan rocas vesiculares, negras, negro-azuladas, castaño-rojizas y castaño grisáceas. En las secciones superiores de esta coladas el escape de gases ha desarrollado abundantes vesículas, hasta un 25 al 30% del total de la roca, de formas esféricas y elipsoidales, de 2-3 a 15 mm de longitud mayor; estas vesículas pueden estar rellenas de celadonita y carbonatos .
Hacia abajo las coladas se hacen más compactas si bien conservan todavía vesículas hasta un 3 al 7% del total. Los basaltos son porfíricos con fe!1ocristales de olivina y plagioclasa que varían entre el 5 y el 15%; ambos son por lo general euhedrales con tamaños que oscilan entre I a 5 milímetros. Hay también variedades con texturas cúmuloporfíricas con intercrecimientos de clinopiroxenos y olivina y otras afíricas o con escaso contenido de fenocristales, menor del 5%.
En cuanto a la mineralogía de estos basalt.os se reconocen olivina, euhcdral a subcuhcdral , con alteración iddingsítica, a la que sigue en orden de abundancia plagioclasa, en su variedad labradorita (Anss -65%) igualmente euhedral; a veces puede reconocerse clinopiroxcno en la for ma de augita titanada de suave color castaño-violáceo. La pasta, con textura afieltrada y pilotáxica, está formada por tablillas de plagioclasa, andesina básica a labradorita ácida, con orientación o no; hay asimismo olivina y abundante clinopiroxeno .
Estos minerales se disponen en una base vítrea a desnaturalizada, a veces cloritizada, con mucho material opaco en forma de gránulos pequeños. Una datación radimétrica de un basalto ubicado más al sur, en Loma Alta, dio un valor K/Ar de 20± 1 Ma (Coira eta/., 1985) el que permitiría ubicar esta unidad en el Mioceno inferior.
Sin embargo esta edad se contrapone con la posición del Basalto Mesaniyeu por encima de la Formación Callón Curá (Mioceno medio a superior) hecho corroborable en localidades de la sierra de Mesaniyeu, en la comarca estudiada. Por ello, el Basalto Mesaniyeu se adjudica al Mioceno superior.
En el puesto Hernández se reconoció el siguiente perfil, de arriba hacia abajo:
7 m Basalto olivínico, con vesículas grandes, de color rojo violáceo, con algunos cristales aciculares de plagioclasa.
5 m Basalto de composición similar al anterior, pero con vesículas de tamaño mediano.
3 m Basalto olivínico con vesículas grandes, como las del techo.
2 m Basalto olivínico en parte con vesículas pequeñas y en parte compacto. Base: Formación La Pava.
Formación Río Negro
En el ámbito occidental se divisan sedimentos continentales formados por areniscas, limolitas y espesos conglomerados que Galli (1969) llamara Formación de las Areniscas Azuladas y que habían sido ya observadas por Roth (1899) y Wichmann (1934) .
En el presente trabajo han sido redesignadas como Formación Río Negro ya que Galli (1969) las correlaciona con las areniscas azuladas de Río Negro.
Su distribución es muy restringida. Se la encuentra en ambas márgenes del cañadón de los Chilenos al sureste de la localidad de Piedra del Águila. El mejor afloramiento se halla en el cerro La Pintada o Colorado al noroeste del cerro Bayo; otros dos pequeños asomos, uno situado al este de estancia Raschi, en Vista Alegre, y el segundo al sur del puesto Sotelo, en Rincón Grande, por razones de escala no se presentan en el mapa geológico.
Cubren a la Formación Collón Curá mediante una discordancia erosiva y están sólo cubiertas por arenas actuales. Las rocas yacen en posición horizontal o con suave inclinación al sur; suelen presentar estratificación entrecruzada. La denominación de Galli (1969), azulada, se debe al color que le proporcionan los gránulos de basalto que entran en su composición.
La Formación Río Negro está compuesta de niveles de areniscas tobáccas, tobas, diatomitas, limolitas y conglomerados, cuyos clastos suelen derivar de la Formación Mamil Choique; estos clastos llegan a tener diámetros de hasta 35 cm si bien su promedio se estima en 7 centímetros .
La matriz es limosa y el cemento carbonático. Las arenas y limos están formados por cuarzo, plagioclasa zonal, hornblenda, augita, biotita y moscovita así como circón y microclino; también pueden presentar vidrio volcánico en trizas y granos subredondeados derivados de tobas, probablemente de la Formación Collón Curá. En el puesto Sotelo la litología es de areniscas gris azuladas claras, friables, con clastos de piedra pómez; se ve estratificación diagonal. Tanto las areniscas como los clastos se encuentran muy alterados; en este punto el espesor es de unos 7 m y están cubiertas parcialmente por arenas recientes.
Unos 8 km al este de la estancia Raschi la Formación Río Negro se apoya en discordancia erosiva sobre la Formación Callón Curá la que a su vez lo hace sobre la Formación Mamil Choique. En este lugar está constituida por areniscas de color gris azulado, bien consolidadas, con cemento calcáreo y estratificación diagonal; el espesor es de unos 5 metros. Según Galli (1969) cualquier comparación puramente litológica con otras localidades sería muy riesgosa . Por lo tanto, mientras no se hallen fósiles en ellas, o no pueda establecerse su posición relativa con conjuntos fosilíferos suprayacentcs, sólo puede afirmarse que su edad es terciaria superior. Por ello las colocó en el Mioceno- Plioceno.
Ultimamente, Pascual et al. ( 1984) basándose en los vertebrados fósiles, grado de evolución de faunas, etc. ubicaron a la Formación Río Negro en el Mioceno tardío, pudiendo llegar hasta el Plioceno. La Edad Mamífero correspondiente sería Huayqueriense. Aceptando los criterios de Galli (1969) y Pascual et al. (1984) se las considera del Mioceno- Plioceno.
|
Referencias
Asensio, M., Zavala, C. y Arcuri, M., 2005. Los sedimentos terciarios del Río Foyel, provincia
de Río Negro, Argentina. 16° Congreso Geológico Argentino. Actas, Tomo III: 271-276.
La Plata, Argentina.
Asensio, M., Bechis, F., Zavala, C., Cristallini, E.O., 2006a. Tertiary evolution of the Ñirihuau
basin, Northern Patagonian Andes, Argentina. Backbone of the Americas-Patagonia to
Alaska, Abstracts: 5-43. Mendoza, Argentina.
Asensio, M., Martinez, M.A., Quattrocchio, M.E., y Zavala, C. 2006b. Análisis estratigráfico,
sedimentológico y palinológico de las formaciones Salto del Macho y Río Foyel, Cuenca
de Ñirihuau, Argentina. IV Congreso Latinoamericano de Sedimentología y XI Reunión
Argentina de Sedimentología. Resúmenes, p. 50. San Carlos de Bariloche, Argentina.
Asensio, M., y Zavala, C., 2006. Tectonosomes: A new insight in Ñirihuau Basin. IV Congreso
Latinoamericano de Sedimentología y XI Reunión Argentina de Sedimentología.
Resúmenes, p. 49. San Carlos de Bariloche, Argentina.
Asensio, M., Zavala, C. y Cazau, L. 2008. Anáñisis tectosedimentario de la Formación Salto del Macho, Cuenca del Ñirihuau, Argentina
Barreda, V., García, V., Quattrocchio, M.E., Volkheimer, W., 2003. Edad y
paleoambiente de la formación Río Foyel, provincia de Río Negro. Revista
Española de Micropaleontología 35 (2), 229–239.
Bergmann, F.A.J., 1984. Combustibles sólidos. In: Ramos, V. (Ed.), Geología y
Recursos Naturales de la Provincia de Río Negro, vol. III, 12. IX Congreso
Geológico Argentino, pp. 663–673.
Bertels, A., 1980. Foraminíferos (protozoo) y ostrácodos (arthropoda) de las ‘‘Lutitas
del Río Foyel” (oligoceno) de la Cuenca del Ñirihuau, provincia de Río Negro,
Argentina. Ameghiniana 17 (1), 49–52.
Cazau, L., 1972. Cuenca de Ñirihuau–Ñorquinco–Cushamen. In: Leanza, A. (Ed.),
Geología Regional Argentina. Academia Nacional de Ciencias, Córdoba,
Argentina, pp. 727–740.
Cazau, L., Mancini, D., Cangini, J., & Spalletti, L., 1989, Cuenca de Ñirihuau, in Chebli, G.,
and Spalletti, L., eds., Cuencas Sedimentarias Argentinas, Serie Correlación Geológica:
San Miguel de Tucumán., Instituto Superior de Correlación Geológica, Universidad
Nacional de Tucumán, p. 299-318.
Cazau, L., Cortiñas, J., Reinante, S., Asensio, M., Bechis, F., Apreda, D., 2005. Cuenca de Ñirihuau. En: Frontera Exploratoria de la Argentina, Eds. G.A. Chebli, J. Cortiñas, L.A.
Spalletti, L. Legarreta, E.L. Vallejo. 6º Congreso de Exploración y Desarrollo de
Hidrocarburos, Mar del Plata, Argentina. Páginas 251-273.
Chiesa, J.O., Camacho, H.H., 2001. Invertebrados marinos eocenos de la parte inferior
de la formación Río Foyel, provincia de Río Negro, Argentina. Revista Española
de Paleontología 16 (2), 299–316.
CUCCHI, R., H. A. LEANZA, D. REPOL, L. ESCOSTEGUY, R. GONZÁLEZ y J. C. DANIELI, 2005. Hoja Geológica 3972-IV, Junín de los Andes. Provincia del Neuquén. Instituto de Geología y Recursos Minerales, Servicio Geológico Minero Argentino. Boletín 357, 102 p. Buenos Aires
Dessanti, R., 1972. Andes patagónicos septentrionales. In: Leanza, A. (Ed.), Geología
Regional Argentina. Academia Nacional de Ciencias, Córdoba, Argentina, pp.
655–697.
Diez, O. y Zubia, M., 1981. Sinopsis estratigráfica de la región de “El Bolsón”, provincia de
Río Negro. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 36 (1): 19-28.
Feruglio, E., 1941. Nota preliminar sobre la Hoja 40B, San Carlos de Bariloche.
Boletín de Informaciones Petroleras 18 (200), 27–64.
Giacosa, R., Heredia, N., 1999. La cuenca de antepaís terciaria asociada a la faja
plegada y corrida de los Andes Patagónicos entre los 41� y 42� SO de Argentina.
In: Busquets, P., Colombo, F., Perez-Estaun, A., Rodriguez Fernández, R., (Eds.),
Geología de los Andes Centrales Argentino-Chilenos. Acta Geológica Hispánica
32 (1–2), pp. 103–111.
Giacosa, R., Heredia, N., 2000. Estructura de los Andes Nordpatagónicos entre los 41
y 42 S, Río Negro y Neuquén, Argentina. 9 Congreso Geológico Chileno. Actas 2,
571–575.
Giacosa, R., Heredia, N., Césari, O., Zubia, M., González, R. y Faroux, A., 2001. Descripción
geológica de la Hoja 4172-IV, San Carlos de Bariloche, Provincias de Río Negro y
Neuquén. Servicio Geológico Minero Argentino, Instituto de Geología y Recursos
Minerales, Boletín 279, Buenos Aires.
Giacosa, R. y Heredia, N., 2004a. Structure of the North Patagonian thick-skinned fold-and thrust
belt, southern central Andes, Argentina (41º-42º S). Journal of South American
Earth Sciences, 18: 61-72.
Giacosa, R. y Heredia, N., 2004b. Estructura de los Andes Nordpatagónicos en los cordones
Piltriquitrón y Serrucho y en el valle de El Bolsón (41º30´ - 42º00´ S), Río Negro. Revista
de la Asociación Geológica Argentina, 59 (1): 91-102.
Giacosa, R., Afonso, J., Heredia, N., Paredes, J.M., 2005. Tertiary tectonics of the
subandean region of the North Patagonian Andes, Southern central Andes of
Argentina (41–42 30´ S). Journal of South American Earth Sciences 20 (3), 157–
170.
González Bonorino, F., 1944, Descripción geológica y petrográfica de la Hoja 41b - Río Foyel
(Territorio de Río Negro): Dirección de Minas, Geología e Hidrogeología, Boletín 56.
González Bonorino, F., 1973. Geología del área entre San Carlos de Bariloche y Llao–
Llao, vol. 16. Fundación Bariloche, Publicación, 53p.
González Bonorino, F., & González Bonorino, G., 1978, Geología de la región de San Carlos
de Bariloche: Un estudio de las Formaciones Terciarias del Grupo Nahuel Huapi.: Revista
de la Asociación Geológica Argentina, v. 33, no. 3, p. 175-210.
González Díaz, E., Zubia, M., 1980. Un nuevo afloramiento del Terciario inferior
continental (=Formación Ñorquinco) en el Cerro Piltriquitrón, suroeste de Río
Negro. Asociación Geológica Argentina, Revista 35 (2), 203–207.
Groeber, P., 1954. La serie ‘‘andesítica” patagónica. Sus relaciones, posición y edad.
Asociación Geológica Argentina, Revista 9 (1), 39–42.
Kay, S. M., & Rapela, C. W., 1987, El volcanismo del Terciario inferior y medio de los Andes
Norpatagónicos (40° - 42°30'S): Origen de los magmas y su relación con variaciones en
la oblicuidad de la zona de subducción, in 10° Congreso Geológico Argentino, p. 192-
194.
Ljungner, E., 1931. Geologische aufnahmen in der patagonische Kordillera. Geol.
Inst. Upssala Bulletin 23 (6), 203–242
Mancini, C. D., & Serna, M. J., 1989, Evaluación petrolera de la Cuenca de Ñirihuau,
Sudoeste de Argentina, in 1º Congreso Nacional de Exploración de Hidrocarburos, p.
739-762.
Martinez, M.A., Ferrer, N. & Asensio, M. 2008. Primer registro palinológico de algas
dulceacuícolas del Terciario de Cuenca de Ñirihuau, Argentina. Ameghiniana.
(submitted).
Melendi, D., Scafati, L. y Volkheimer, W., 2003. Palinostratigraphy of the Paleogene Huitrera
Formation in NW Patagonia, Argentina. N.Jb. Geol. Paleont. Abh., 228: 205-273. Stutgart.
Mutti, E., Tinterri, R., Di Biase, D., Fava, L., Mavilla, N., Angella S., y Calabrese L. (2000)
Deltafront facies associations of ancient flood-dominated fluvio-deltaic systems. Rev. Soc.
Geol. De España, 13, 165- 190.
Pardo Casas, F., & Molnar, P., 1987, Relative motion of the Nazca (Farallón) and South
American Plates since Late Cretaceous time: Tectonics, v. 6, no. 3, p. 233-248.
Paredes, J.M., Giacosa, R.E. and Heredia, N. 2009. Sedimentary evolution of Neogene continental deposits (Ñirihuau Formation)
along the Ñirihuau River, North Patagonian Andes of Argentina. Journal of South American Earth Sciences xxx (2009) xxx–xxx (en prensa)
Phote de Baldis, D., 1984. Microfloras fósiles cenozoicas. In: Ramos, V. (Ed.),
Geología y Recursos Naturales de la Provincia de Río Negro, vol. II, 4, pp. 393-
412.
Ramos, V.A., 1981. Evaluación fotogeológica Área Ñirihuau. Pluspetrol (inédito),
94p.
Ramos, V.A., 1982. Las ingresiones pacíficas del Terciario en el Norte de la Patagonia
(Argentina), 3� Congreso Geológico Chileno, Actas, 263-288
Ramos, V., Cortés, J., 1984. Estructura e interpretación tectónica. In: Ramos, V. (Ed.),
Geología y Recursos Naturales de la Provincia de Río Negro, vol. I, 12, pp. 317–
346.
Rapela, C., Spalletti, L., Merodio, J., & Aragón, E.,1988, Temporal evolution and spatial
variation of early Tertiary volcanism in the Patagonian Andes (40° S - 42°30' S): Journal
of South American Earth Sciences, v. 1, p. 75-88.
Rassmus, J., 1922. Apuntes sobre el hallazgo de carbón al sur del lago Nahuel Huapí.
Dirección de Minas y Geología, Boletín 28B.
Robles, D.E., 1984. Yacimientos de Hidrocarburos. In: Ramos, V. (Ed.), Geología y
Recursos Naturales de la Provincia de Río Negro, vol. III, 7, pp. 675-691.
Romero, E.J., Dibbern, M.C., 1984. Floras fósiles Cenozoicas. In: Ramos, V. (Ed.),
Geología y Recursos Naturales de la Provincia de Río Negro, vol. II, 1, pp. 367–
372.
Roth, S. 1899. Reconocimiento de la región andina de la República Argentina. Apuntes sobre
la geología y aleontología de Río Negro y Neuquén. Revista Museo de La Plata, 9:141-
197.
Roth, S., 1922. Investigaciones geológicas en la región norte de la Patagonia
durante los años 1897 a 1899. Revista del Museo de La Plata 26, 333–
392.
Sepúlveda, E., 1980. Estudio palinológico de sedimentitas intercaladas en la “Serie
Andesítica Andina”, cordón occidental del Futalaufquen, Chubut. Parte I: Restos de
Hongos. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 35 (2): 248-272.
Shaw E.S., 1939. Informe geológico sobre zona hoja 41-b (Ñorquinco), Territorio de Río
Negro. YPF, Inédito.
Somoza, R., and Ghidella, M. E., 2005, Convergencia en el margen occidental de América
del Sur durante el Cenozoico: subducción de las placas de Nazca, Farallón y Aluk:
Revista de la Asociación Geológica Argentina, v. 60, no. 4, p. 797-809.
Spalletti, L., 1981, Facies sedimentarias de la Formación Ñirihuau en la región de San Carlos
de Bariloche. Provincia de Río Negro: Revista de la Asociación Geológica Argentina, v.
36, no. 3, p. 286-311.
Spalletti, L., & Iñiguez Rodriguez, A. M., 1981, Significado geológico de los argilominerales y
zeolitas de sedimentitas volcaniclástica terciarias (Formación Ñirihuau). Provincia de Río
Negro: Revista de la Asociación Geológica Argentina, v. 36, no. 4, p. 358- 371.
Spalletti, L. A., Merodio, J. C., & De Posadas, V. G., 1982, Caracteres petrográficos y
geoquímicas de las piroclastitas de la Formación Ñirihuau: Revista de la Asociación
Geológica Argentina, v. 37, no. 1, p. 50-65.
Spalletti, L.A., Matheos, S.D., 1987. Composición de sedimentitas silicoclásticas
terciarias de la Cuenca de Ñirihuau (Patagonia occidental) y su significado
tectónico. Asociación Geológica Argentina Revista 42 (3–4), 322–337.
Spalletti, L.A., 1983. Paleogeografía de la Formación Ñirihuau y sus equivalentes en
la región occidental de Neuquén, Río Negro y Chubut. Asociación Geológica
Argentina Revista 38 (3–4), 454–468.
Spalletti, L.A., Dalla Salda, L., 1996. A pull-apart volcanic related Tertiary Basin, an
example from the Patagonian Andes. Journal of South American Earth Sciences
9 (1–4), 197–206.
Turner, J.C., 1965. Estratigrafía de Aluminé y adyacencias, provincia de Neuquén.
Asociación Geológica Argentina, Revista 20 (2), 153–184.
Volkheimer, W., 1964. Estratigrafía de la zona extraandina del Departamento de
Cushamen (Chubut) entre los paralelos de 42 y 42 30´ y los meridianos 70 y 71.
Asociación Geológica Argentina, Revista 19 (2), 85–107.
Uyeda, S., 1983. Comparative Subductology. Episodes, 2: 19-24.
Wehrli, L. 1899. Rapport preliminaire sur mon expedition géologique dens la Cordillera
Argentina Chilene du 40º et 41º latitude
Willis, B., 1914. Forty-first parallel survey of Argentina, physiography of the
Cordillera de los Andes between latitudes 39� and 44� South. Congres
Geologique International, C.R., 12 Gess, Ottawa, Canada, pp. 733–756.
ZANETTINI, J. C., H. A. LEANZA, A. GIUSIANO y G. SANTAMARÍA, 2010. Hoja Geológica 3972-II, Loncopué, provincia del Neuquén. Instituto de Geología y Recursos Minerales, Servicio Geológico Minero Argentino. Boletín 381, 93p. Buenos Aires. |